Dos capítulos de El rastro de la serpiente, novela de Laura Escudero
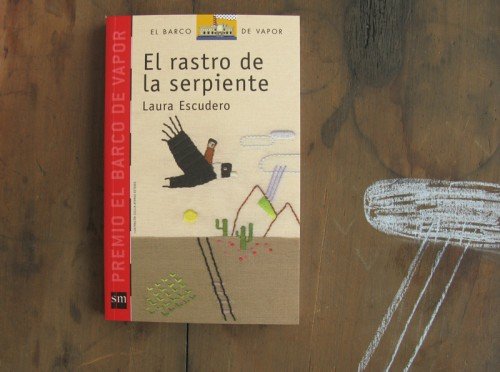
Reproducimos los primeros capítulos de la novela El rastro de la serpiente de Laura Escudero, obra ganadora del 9º Premio de Literatura Infantil “El Barco de Vapor” 2010 de Argentina, que publicó Ediciones SM en la Serie Roja de su colección “El Barco de Vapor” (Buenos Aires, 2011). (Foto por Cecilia Afonso Esteves.)
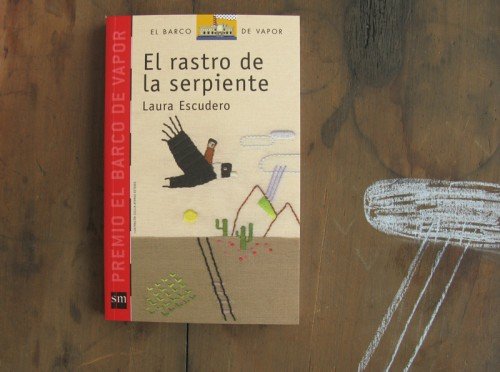
Reproducimos los primeros capítulos de la novela El rastro de la serpiente de Laura Escudero, obra ganadora del 9º Premio de Literatura Infantil “El Barco de Vapor” 2010 de Argentina, que publicó Ediciones SM en la Serie Roja de su colección “El Barco de Vapor” (Buenos Aires, 2011).
Imaginaria agradece a Laura Leibiker, de Ediciones SM de Argentina, la autorización y las facilidades proporcionadas para la reproducción de estos textos. Foto por Cecilia Afonso Esteves, quien realizó la ilustración de la tapa del libro. (Al pie de esta página ofrecemos una animación realizada sobre la tapa.)
El rastro de la serpiente
Por Laura Escudero
“Y uno nunca sabe qué puede un hombre”
César Aira, Yo era una niña de siete años.
Al puñado de hombres y mujeres
que son el pueblo de La Huerta.
Que sobran estos dedos míos para contarlos.
1. De los cazadores de serpientes, los niños y el labrador de maíz
Esta historia comienza sinuosa como serpiente. Se arrastra y se enrosca. Salta y quiere morder. Por eso habrá que ir con cuidado, despacio, acariciando las palabras con la punta de la lengua.
Dicen las crónicas que en un lugar muy lejos y todavía más allá, donde acaba la tierra de los hombres y comienza la Montaña de los Pájaros, vivía el pueblo de los labradores de maíz. Cuentan que era gente de gesto amable y corazón alegre. Dicen, además, que tenían el color de la tierra. Parece que de meter las manos en los surcos se habían puesto así. De hundir semillas, mover maleza y quitar rastrojos. De cavar y rastrillar se les había puesto la piel de ese mismísimo color.
Desde épocas remotas esos hombres sembraron maíz. Y lo hicieron por mucho, mucho tiempo aún. Fue una larga ocasión de prosperidad. Días de lluvias abundantes, de sol pródigo, de suelos fértiles. Días de corrales llenos. Días de un río con agua y de acequias ruidosas. Pero sucedió que lentamente se quedaron mudas. Las acequias; y el río también. Parece que las nubes tuvieron pereza de atravesar las montañas. O que ya no hubo nubes más allá. Fue por aquellos tiempos que, para el pueblo de los labradores de maíz, el cielo se secó.
Las lluvias no vinieron y lo único que creció fue el hambre. ¿Qué podían hacer? ¿Qué podían hacer esos hombres labradores de maíz sin agua? ¿Secarse como la tierra? ¿Abandonar sus casas? Algunos se fueron. Otros no pudieron porque vivían allí desde el principio del mundo. Y se quedaron a mirar el horizonte. Cada día. A esperar. Con la nariz atenta para oler la lluvia cuando atravesara las montañas. Cuando viniera el aroma a nube cargada. Cuando, por fin, flotara en el aire esa fragancia exacerbada que anticipa el aguacero. Pero nada. Nada. Lo único que trajo el aire fue un rumor blanco. Noticias de otros hombres. Unas palabras mezquinas que prometieron monedas a cambio de serpientes.
¿Serpientes?
Sí, con el cuero dibujado que las envuelve. Muchas.
¿Monedas?
Sí, a cambio del cuero con dibujos que envuelve a las serpientes. Pocas.
Pocas monedas a cambio de muchas serpientes.
Desde entonces, esos hombres que habían sido los labradores de maíz comenzaron a ser los cazadores de serpientes. Y esas monedas no quitaron el hambre, apenas alcanzaron para comprar algo de harina. Pero fue mejor que nada. Y de a poco se olvidaron de mirar el cielo, de oler la lluvia en el viento, porque se les pegó la costumbre de andar acechando la tierra. Los ojos metidos entre las piedras, la mirada por las grietas secas. Y dejaron de esperar otra cosa que no fuese una provechosa víbora con un buen cuero para vender.
Algunas víboras tienen todo el cuerpo dibujado. El lomo y la panza. La panza y el lomo. El trazo se les enrosca, se les retuerce. Se desparrama por ese cuero largo y finito. Otras víboras tienen un dibujo por encima, que luego languidece hasta desaparecer en el vientre.
Yacu las había visto todas y sabía sus nombres. Las distinguía con sobrada destreza porque tanto él como sus padres eran parte del pueblo de los cazadores de serpientes. Y por eso también conocía la historia de los labradores de maíz y de las calamidades que habían dado inicio a la nueva época. La había escuchado montones de veces. En la voz de su madre, que contaba mientras quitaba los cueros con una navaja filosa. Que a veces detenía las palabras para cuidar el corte porque debía ser perfecto; un cuero roto no servía. Que hablaba, se interrumpía, hendía el filo en la tripa y volvía a la historia. Recién entonces, volvía. Porque no había ningún apuro. Menos, para hablar.
Yacu sabía que pronto llegaría su tiempo de buscar serpientes. Que se acercaba el día en que tendría que salir al monte provisto de palos afilados. Pero todavía no. Todavía no se contaban doce inviernos en su vida, que era el tiempo que debía pasar para que un niño se hiciera hombre joven. Para que comenzara a procurarse su propio sustento. Porque para ser un cazador había que tener brazos fuertes y rápidos. Eso. Sobre todo movimientos precisos. Había que ser ágil, mucho más que las víboras. Nadie ignoraba que un error podía tener consecuencias fatales. Yacu tampoco.
Su madre decía:
Para encontrar una víbora hay que andar despacio, deslizarse apenas y mirar con ojos despiertos debajo de las piedras, o en los huecos del suelo.
Para cazar una víbora venenosa hay que conseguir un palo muy resistente. Con una horqueta en la punta, pequeña, como una pinza estrecha que aprisione la cabeza. Y… palo, pinza, cabeza, ¡fzzz!, otro palo afilado. Enseguida. Clavada al piso. Estaqueada. Hasta que deje de ondular. Quieta, quieta.
Y traerla en el palo. Colgada en el palo, traer la serpiente.
Yacu veía cómo los hombres atravesaban las sombras con las víboras colgando por la espalda. Los veía y pensaba que eran muy valientes. Todos. Y también su padre que salía a la tarde y terminaba entrada la noche. Su padre que volvía con la luna bien arriba de la cabeza. Siempre volvía.
Hasta una vez…
Una vez que el sol salió como de costumbre, caliente y blanco. Salió sobre la tierra salpicada de cardones y las montañas atrás. Salió y, sin embargo, no sería un día como otros.
Ya lo sabrían.
La tarde de aquel día, los hombres se metieron en el monte con sus palos afilados. Se fueron a cazar serpientes al borde de la noche. La luna subió y se quedó quieta arriba. Y los hombres no volvieron. Muchos ojos esperaron fijos contra el muro de cardones. Pero los hombres no volvieron. El sueño pasó de largo sobre las camas vacías. Y los hombres no volvieron. No volvieron.
Al amanecer las mujeres salieron a buscar a los hombres y tampoco regresaron.
El monte se había tragado a los hombres y a las mujeres del pueblo. Sopló un viento caliente, como aliento de criatura satisfecha. Un aire espeso y cargado se extendió sobre el caserío, allí donde quedaron los niños solos. Solos. Ellos esperaron hasta que el sol subió. Esperaron, porque también los niños habían aprendido a esperar. “¿Y ahora qué hacemos? —le preguntaron a Yacu que era el mayor—, ¿los vamos a buscar?” Yacu miró a los otros, eran dieciséis. Había tres o cuatro que todavía no sabían caminar, “¿qué hacemos?” Yacu miró el monte, los cardones y después la montaña. No miró la tierra porque todavía no había tomado la costumbre obstinada de los que buscan víboras. Miró hacia arriba, porque conservaba esa inclinación propia de los niños de levantar la vista, de alzar la cabeza hacia los rostros que cuidan de ellos. Y cuando miró las montañas, recordó unas palabras de su madre. Recordó a su madre mientras estiraba el cuero y decía:
Hay un hombre más viejo que el tiempo. Un hombre que se quedó a esperar las lluvias todavía. Vive más arriba, donde comienza la Montaña de los Pájaros. Ahí está esperando el agua. Cerca de la boca del río seco, ahí está para verlo cuando se vuelva a mojar. Ah, sí…, Vilca espera, más viejo que el tiempo.
Yacu se acordó de Vilca. Había escuchado su historia tantas veces como aquella sobre el inicio de la sequía. Porque una venía con la otra. Ahora casi podía oír a las mujeres más viejas. Hablaban de Vilca. De cuando fue parte de los labradores de maíz. Y en muchas ocasiones Yacu había preguntado si era cierto todo aquello, si de verdad aquel hombre era más viejo que la sequía. Que sí, le decían. Que sí. Esperaba.
Ese día, después de aquella triste noche, no había ningún mayor en el pueblo, solo niños quedaban. Y tal vez Vilca. Yacu vaciló. Había pasado demasiado tiempo. A lo mejor ya no estaba, era probable que se lo hubiera llevado la muerte, pero ¿a quién más buscar?, ¿a quién pedir ayuda? Paseó la mirada por el horizonte, por esa línea líquida que diluía todo más allá del Llano de la Sal. Recordó que después del desierto blanco había otros pueblos de gente distinta. Que por esos rumbos iba su padre a cambiar los cueros de serpientes por monedas. Que la travesía era ardua y peligrosa. Y de todos modos, ¿qué sabía él de aquellos hombres claros? ¿Qué sabían esos hombres del monte y sus misterios? Con Vilca las cosas eran diferentes, había sido parte de su gente. El viejo se había marchado al pie de la montaña cuando los de su pueblo comenzaron a cazar serpientes; porque él había elegido cultivar maíz. A pesar de todo. Aun con la sequía. Que una cosa era plantar semillas y cuidarlas, había dicho, y otra muy distinta atravesar víboras para quitarles el cuero. Era un viejo terco ese Vilca, pero valiente.
Yacu sabía que para llegar a la casa del viejo había que subir por el lecho del río vacío. Su madre se lo había mostrado, y también le había indicado que nunca fuera para allá. Nunca hacia la Montaña de los Pájaros. Estaba prohibido. El río seco y el monte también. Porque el monte se había enemistado con los hombres. Los espinos y los animales desconfiaban. Desde largo tiempo atrás, los cazadores entraban para conseguir los cueros, nada más. Se metían con cautela y con los ojos clavados en el piso. Cuidándose a cada paso.
Pero ahora era diferente, su madre no estaba y tampoco su padre. Y ningún padre o madre andaba por allí. No había nadie para recordarle los peligros de buscar a Vilca. Y el viejo Vilca era el único hombre de este lado de los llanos.
Y aunque Yacu tuvo miedo del que vivía solo al pie de la montaña, aunque imaginó que a lo mejor había dejado de ser humano y ahora era otra cosa, comprendió que Vilca era el único que los podía ayudar.
Las víboras son criaturas crepusculares. Salen a cazar cuando el sol se esconde detrás de las montañas. Se deslizan con ojos alertas, ojos terribles atravesados por una pupila vertical. Escudriñan hasta el más leve movimiento de cualquier presa con calor en el cuerpo. Acechan. Ondulan. Se escurren por intersticios invisibles.
Por eso, Yacu fue por el viejo a pleno día. Para no encontrarse con ninguna culebra ponzoñosa. Caminó y caminó sobre la huella del río seco con un sombrero de palma en la cabeza. Anduvo sin pausa hasta que el lecho comenzó a trepar y las piedras se hicieron más grandes. Iba con cuidado para ver el refugio del viejo, para encontrarlo.
La travesía fue larga. En algún momento notó que había pasado demasiado tiempo. Miró hacia atrás y adivinó las casas de barro como puntitos distantes. Estaba muy lejos. Si volvía sobre sus pasos, llegaría al pueblo bien entrada la noche. No podía regresar y no sabía cuánto le faltaba todavía. Ya lo había comenzado a invadir la desesperanza cuando distinguió una fila pareja de palos. Eso era un corral. Tenía que ser el sitio del viejo Vilca, tenía que ser… Un algarrobo retorcido ocultaba cualquier otro signo de humanidad. Yacu salió apurado, subió por la antigua orilla y se acercó al corral. Estaba vacío. ¿Y si el viejo Vilca era ahora salvaje? ¿Y si lo atacaba como un puma hambriento? No había tiempo para dar lugar al miedo. Yacu se asomó y pudo ver el pequeño alero.
La luz se desvanecía. Una sombra violácea diluía la forma de las cosas. Era, precisamente, ese momento del día en que todo cobra una apariencia fantasmagórica y es posible ver lo inaceptable. Yacu se mantuvo oculto detrás del árbol. Se apostó contra el tronco deslizándose con suavidad hacia arriba. Quedó asomado sobre la horqueta y se sostuvo con los codos; los pies adheridos a las irregularidades de la corteza, los dedos metidos en las hendiduras esquivando la suela de las sandalias. Así se mantuvo, durante unos instantes interminables. Los ojos de Yacu se esforzaron por ver más allá de lo visible. Él quería adivinar qué había detrás de las paredes de barro y piedra, distinguir algún resplandor por los resquicios. No había ventana en esa pared y tal vez no la hubiera en ninguna otra. La puerta, con toda seguridad, daba al alero, pero desde ese ángulo no se llegaba a ver.
Un graznido horrible hirió el silencio y derribó a Yacu de su refugio. Un pájaro grande batió las alas y remontó vuelo desde la copa del algarrobo. Ese había sido el origen de la zozobra, un pájaro. Un jote negro y chillón. Yacu escuchó y comprendió que comenzaba la hora de las aves. El momento en que sus sonidos llenaban de golpe el aire hasta enmudecer, como si despidieran el día. Se quedó callado, acostado sobre una raíz. Volviéndose sombra también.
De pronto su espalda se torció en un alarido de dolor. Sintió que algo cortaba el aire con zumbido y se hundía en su cintura. Lanzó un grito. Se dio vuelta para defenderse. Giró sobre sí para anticipar la repetición del golpe y esquivarlo. Pero se encontró con dos pupilas de fuego. Se paralizó. Vio, creyó ver, una figura oscura, una osamenta de ojos encendidos que levantaba una vara en el aire para asestar otro golpe. En ese instante tuvo la certeza de estar frente a la misma muerte. Durante aquel instante lo pensó, hasta que una voz resquebrajada y seca gritó que se fuera, que no era lugar para un cazador, que no era sitio de matanzas. Yacu miró y temió. Tal vez no se trataba de la muerte pero eso no lo hacía menos inquietante. Sintió terror mientras unos brazos como alas escuálidas blandían la vara por encima de su cabeza.
Gritó que no, dijo una y otra vez: no, no, no. Quiso detener el golpe y comprendió que ese esqueleto de pájaro era el mismísimo Vilca. Los brazos del viejo quedaron encima de su cabeza. La vara en alto. El gesto amenazante. Que no había venido a cazar, explicó Yacu. Que solamente buscaba a Vilca, de las montañas… Eso dijo. Eso pudo decir.
El viejo bajó los brazos. Unas garras asomaron bajo la vestidura, apresaron los hombros de Yacu y lo levantaron por el aire sin ningún esfuerzo. Entonces, Yacu dijo que buscaba al último de los labradores de maíz. Lo dijo desesperado porque no podía hacer otra cosa. Terminó de decirlo al tiempo que sus pies tocaron el suelo. Y allí quedó, parado frente a ese espantajo esquelético, frente a ese que le clavaba una mirada que tenía poco de vejez. Frente a ese que le gruñó que se fuera de allí, que le graznó que se marchara de aquel sitio. Frente a ese.
Yacu quiso pensar con rapidez pero estaba bajo los efectos del espanto. Había imaginado al viejo de todas las formas posibles; intuyó —desde el momento en que decidió buscarlo— que se enfrentaría a algo espectral o salvaje, a algo terrorífico tal vez; pero ahora, teniéndolo enfrente, la extrañeza lo tomó. Y no supo cómo salir de su propio estupor. Se quedó parado, sintió que las fuerzas huían de su cuerpo y se desplomó.
Cayó desvanecido.
Cuando volvió en sí se encontró en un rincón tibio, envuelto en una manta. Quiso moverse pero su cuerpo no respondió. Observó a su alrededor. Estaba dentro del refugio que había visto desde afuera. Percibió los resplandores de un fogón sobre la pared, y comprendió que provenían del otro recinto. Escuchó movimientos. Pasos que se acercaban. Y cerró los ojos. Los cerró para no ver al viejo y los cerró para no estar allí.
La voz de Vilca habló, como si hubiera adivinado la simulación de Yacu. Le dijo que abriera los ojos, que ya era hora de despertar. Insistió en que debía recuperar fuerzas porque, de ese modo, a la mañana siguiente, bien al alba, podría regresar a su pueblo.
Yacu no quiso contradecir al viejo, no era momento, y tampoco le pareció oportuno comenzar con explicaciones. Se incorporó con lentitud, trató de no mirar esos ojos de fuego que lo ponían a temblar sin remedio. Acomodó de a poco los brazos y las piernas, la espalda y la cintura, todavía con un ardor punzante. Logró ponerse de pie. Se movió despacio con la mirada fija en el suelo. Al cabo de unos pasos tomó valor, levantó la vista, miró al viejo y le dijo que no era cazador. Que todavía no. Y a causa de esas palabras vio cómo cambiaba el gesto de Vilca, el cuerpo se le ponía más suave y mostraba alguna curva entre tanto hueso. El hombre preguntó qué hacía entonces vagando por esas lejanías, qué hacía allí y por qué andaba con paso furtivo. Por qué se movía con el sigilo del que oculta sus verdaderas intenciones. Por qué así.
Yacu dijo: He venido a buscar a un hombre que fue parte de mi pueblo…
Pero su pueblo ya no es parte de este hombre, interrumpió el viejo con sequedad.
Eso no importa porque ahora no hay más pueblo, susurró el niño.
Vilca detuvo la mirada en el chico, entrecerró los ojos, ocultó las pupilas tras unos párpados que lo alejaron. Lo lanzaron vaya a saber hacia qué recuerdos secretos. Yacu lo vio perderse ensimismado y encontró justo ahí la humanidad del viejo. En su ausencia. Después de un rato, sin decir palabra, Vilca se levantó y salió de la habitación para regresar con un tazón de caldo que ofreció al chico.
Yacu bebió con la espalda apoyada contra la pared de piedra, abrigado con la manta gruesa que cubría sus piernas sobre el camastro. Tragó despacio, sintió el calor que bajaba por la garganta y le acariciaba el cuerpo por dentro, que ya era algo, que ya era bastante. Entonces, con la voz más tranquila, contó acerca de la misteriosa desaparición de los hombres; y luego refirió cómo las mujeres habían corrido la misma suerte. En el pueblo, continuó, quedaban los niños solos con la necesidad de encontrar a los grandes que se habían perdido. Solos, rodeados de monte, esperando a Vilca para decidir qué hacer.
Vilca escuchó callado. Sin ningún gesto en ese rostro de pájaro viejo. Cuando Yacu terminó de hablar, el hombre preguntó cuántos niños habían quedado en el poblado. “Dieciséis —dijo Yacu—, cuatro que todavía no pueden caminar”.
Así fue, luego de aquello, que el viejo anunció que saldrían por la mañana. Que irían juntos a la madrugada. A la hora en que el sol despunta, saldrían los dos con el rumbo de los llanos.
Nada más dijo el viejo más viejo. Nada más. Y Yacu se preguntó qué propondría Vilca para salvar a los niños, si es que pensaba en algo. Qué sería lo que imaginaba el labrador de maíz sobre las desapariciones, si tenía alguna certeza sobre el destino de los hombres y mujeres de su pueblo. Pero, sobre todo, se preguntó por qué no había tenido que convencerlo, por qué al final había cedido tan fácil a su pedido de ayuda. Pensaba en estas cosas, Yacu, cuando de pronto las preguntas se mezclaron y transformaron en su cabeza. Se enroscaron como serpientes y abrazaron un sueño profundo, lleno de enigmas sin respuestas.
El sol salía detrás de las montañas cuando Vilca despertó a Yacu. Sin hablar, le sirvió un tazón con leche de cabra y quesillo. Pan no había; cómo iba a conseguir harina el viejo, si no tenía nada para vender. Ni maíz, ni cueros. Cuánto tiempo haría que no probaba un corazón de pan tibio y suave, cuánto. Yacu lo miró.
Vilca se movía con el vigor de un joven. Era extraño ver ese cuerpo, casi esquelético, deslizarse entre las formas. Preparó un morral con poca cosa; Yacu alcanzó a distinguir una navaja y algún utensilio. Salieron. Vilca bajaba entre las piedras del lecho, saltaba con pasitos cortos y constantes. Sabía lo que hacía. Yacu lo seguía de cerca. Mudos los dos. Eran silencio y cuerpo. Proximidad taciturna.
A la altura del pueblo, Yacu subió por la orilla del río seco y atravesó el monte de espinillos que los separaba de las casas. Vilca lo siguió un trecho y se detuvo. Se detuvo y contempló la fila de cardones que encerraba el poblado. Se detuvo y aspiró algún aroma en el aire, un olor conocido sería.
Yacu se dio vuelta y miró. Observó a Vilca. Tuvo temor del gesto del viejo. Vio cómo cerró los ojos durante un instante para continuar después. Pero enseguida pensó que había pasado demasiado tiempo. Demasiado tiempo desde que el viejo había atravesado esa empalizada por última vez. Y comprendió. Y juntos avanzaron hasta el único pozo de agua en medio del caserío. No hizo falta que Yacu dijera nada, Vilca conocía el lugar.
Allí se detuvieron. El chico hizo una seña a Vilca para que esperara y salió por el lado de la casa mayor, en el medio del pueblo. Esa, que tenía un alero amplio hacia un costado del patio. Yacu vio a los otros niños sentados en el suelo y sonrió: ahí estaban y se veían bien. Observó que Aquiñay les hablaba. Aquiñay, su amiga, su casi hermana. Cuando la chica lo vio, se lanzó a sus brazos con un grito de alegría. Yacu notó que había entre los niños cierta calma, cierto sosiego. Los mayores molían maíz mientras los más pequeños jugaban por ahí. Aquiñay contó que durante la noche les había agarrado la tristeza grande; entonces, hubo lágrimas y lamentaciones. Pero con el día habían dispuesto de sus fuerzas para hacer frente a lo que fuera. Se habían repartido las tareas, explicó, y también habían formado cuatro grupos: cada niño mayor tenía a su cargo a alguno de los que no sabían caminar. Durante la noche de zozobra ella les había prometido que buscarían a los perdidos. Que no tuvieran miedo, les había dicho, que los cuidarían y que nada les pasaría… Además, aseguró que Yacu volvería con noticias ciertas. Aquiñay terminó de contar y miró a Yacu. Lo miró implorando en silencio una confirmación para su promesa injusta.
Yacu le contó que había encontrado a Vilca, que no había sido fácil pero que parecía dispuesto a ayudar. Y eso era suficiente, afirmó. Sin embargo, había que resolver qué hacer ahora y cómo seguir. Había que decidirlo con el consejo del viejo. Pero advirtió que no resultaba asunto sencillo tratar con él, había que acostumbrarse a su presencia.
Para cuando Yacu terminó de hablar, el grupo completo de niños se había acercado y escuchaba con atención. Todos se miraron con inquietud pero asintieron. Entonces Yacu fue por el único hombre mayor presente en aquellos rumbos, por esos lados del Llano de la Sal.
Y así fue como el viejo se hizo presente por primera vez frente a los pequeños. Y a la sazón, pudieron ver que tantos años de soledad lo habían despojado de cualquier amabilidad en el trato. Y también supieron que ese viejo era parte de ellos, y de a poco se fueron acostumbrando; y al cabo, el espanto dio lugar a la confianza.
Llegaba a su fin aquella jornada y era la segunda desde los aconteceres desdichados que todavía no conseguían comprender. Los niños y el viejo Vilca se sentaron cerca del fuego. La conversación se prolongó hasta entrada la noche. Fue difícil pensar porque eran muchas las dudas y pocas las respuestas. Algunos aseguraron que una criatura había devorado a las madres y a los padres. Y de a poco todos se convencieron. ¿Qué otra razón había para explicar las desapariciones misteriosas? Nadie se atrevía a explorar el monte hacia el Llano de la Sal, porque por allí andaría la bestia. Además, ellos no estaban a salvo. Para un animal de tanto poder, un muro de cardones no significaba un obstáculo. La congoja los tomó de pronto porque a nadie se le ocurría otro motivo para la ausencia inesperada de los mayores; y a medida que pasaba el tiempo la criatura cobraba vida con las palabras que intentaban adivinarla. Hasta que finalmente se instaló en una cueva, al acecho, a la espera de las sombras para caer sobre los niños del pueblo. En ese momento Vilca intervino con voz pausada. Dijo que era posible que algo horrendo, tal vez una serpiente gigante y monstruosa, cobrara venganza, porque había que ver cuántas víboras habían sacrificado los cazadores. Pero le parecía imposible que hubieran sido devorados. Los debe tener cautivos en su cueva, propuso. “De todas maneras —dijo el viejo y observó a los niños con sus ojos de pájaro, con esos extraños ojos—, de todos modos, hay una sola cosa por hacer…”
Los niños miraron expectantes. Porque ellos no sabían qué hacer; y lo que dijera el viejo, eso harían.
Vilca habló.
“Hay que ir hacia la Montaña de los Pájaros. Subir hasta la Quebrada del Cóndor, para resguardarse. Dejar los llanos hasta que el peligro acabe y descubrir el misterio, protegidos por las alturas. Porque desde esas cornisas se ve el mundo entero. Será inevitable ver a una bestia de ese tamaño, y luego, ya decidiremos qué hacer.”
Parecía sensato, tenía que parecerlo porque no había otra idea por el momento. Y así lo harían. El viaje se presagiaba duro. Decidieron aprestar todo en la mañana y partir cuanto antes. Por el momento dormirían juntos en una casa mientras dos montaban guardia. Para cuidar el fuego. Es sabido que los animales ponzoñosos huyen de él, sin importar el tamaño de sus cuerpos. El monstruo del monte no sería la excepción.
Por la mañana, prepararon enseres y víveres. Ignoraban durante cuánto tiempo permanecerían en el exilio; además, Vilca aseguró que arriba el frío era riguroso y con frecuencia caía nieve del cielo. Él mismo lo había visto en épocas de los labradores de maíz, afirmó.
Las niñas mayores prepararon pan con toda la harina. Amasaron los bollos con abundante grasa para que se conservaran tiernos durante más tiempo. Mientras se asaban al rescoldo, llenaron sacos con moledura de maíz, tortas de algarroba, hierbas secas y otras provisiones. Los muchachos fabricaron literas con palos resistentes y tientos de cuero, según indicaciones del viejo Vilca. No fue fácil, primero tuvieron que conseguir buenos maderos; sólidos pero flexibles. Para armar cada litera fueron necesarios dos. De longitud conveniente, tal, que admitiera un cuerpo acostado a lo largo. Luego debieron unirlos entre sí con una sucesión de palos atravesados del ancho de un hombre o poco más. De ese modo, el armazón ofrecería una superficie firme, bien asegurada con tientos. La estructura debería soportar los movimientos y avatares que la marcha impusiera. Porque en algunas acomodarían a los niños que no sabían caminar y serían cargados por dos portadores, que, por delante y por detrás, alzarían los extremos de los palos. Y en otras, asegurarían los atados de provisiones con firmeza.
Tuvieron que dejar gallinas y pavos. Ciñeron sobre sus espaldas apretados envoltorios con todas las mantas que había en el pueblo. Prepararon seis tripas limpias con agua del pozo. Cuando todo estuvo listo, partieron. Tomaron por el lecho del río seco hacia la guarida de Vilca: esa sería la primera parada. El primer descanso y el último refugio seguro.
—–000—–
2. De lo que ocurrió aquel día a los cazadores, y a sus mujeres después
Aquel día en que las cosas ya no fueron como siempre, los cazadores salieron al anochecer. Se metieron dentro del monte con cautela y cada cual tomó el rumbo de sus inspiraciones. En procura de buena caza. A cuenta y riesgo de su suerte injusta.
Iquín se deslizó entre los arbustos. Se movió con sigilo entre las piedras, extendió las piernas, permaneció inmóvil. Al acecho. Había percibido una ondulación. Un susurro sinuoso. Ese debe ser un bonito animal, pensó, mientras preparaba los palos. Enseguida divisó la serpiente, era en verdad soberbia, un ejemplar magnífico. La miró, la siguió con la mirada. Recorrió el dibujo majestuoso sobre la tierra. Iquín pensó en Yacu, en los ojos sorprendidos de su hijo cuando le mostrara la presa, en el gesto de admiración que provocaría aquella sonrisa de confianza. Tensó los músculos, levantó el brazo con el palo… pensó en su hijo, que creía que no había cazador más valiente y sagaz. Lanzó una mirada certera que midió la distancia exacta, predijo la velocidad del movimiento y la dirección de la huida… y pensó en su mujer, Yulca, que haría maravillas con ese cuero generoso, uno de los más grandes que había visto en su vida. Iquín trazó un arco perfecto en el aire y atrapó la cabeza de la serpiente con la pinza. Inmediatamente le atravesó el cráneo. Esperó un momento hasta que el cuerpo completo se enterara de la muerte, hasta que la supiera todo a lo largo y detuviese los movimientos, porque ya no era tiempo. Ya no.
El hombre tomó el palo afilado para quitar la serpiente de la punta. Era una yarará enorme. Sintió la noche de cerca. Una noche quieta, espesa de calor y de luna. Se irguió de pronto porque olió algo en ese ambiente. Un sopor enrarecido. Un letargo que atravesaba el aire. Un silencio forzado más allá de lo perceptible. Pensó enseguida en la inminencia de un peligro; pero luego encontró una explicación tranquilizadora: otro cazador al acecho. Aflojó el cuerpo e imaginó las artes de Ucucha o Añimpa para atrapar una coral, esas víboras pequeñas, escurridizas y letales, con el dibujo más hermoso. Sin duda era eso, pero allí quedaron detenidos sus pensamientos, con la misma quietud que lo rodeaba. Con la misma pausa muda de aquel instante en que algo lo capturó. La presa fue él mismo. Y no pudo entender, no comprendió qué estaba sucediendo. Solamente sintió una ceñidura muy fuerte, una soga que apretó sus brazos al torso. Cuanto más tiraba para escabullirse, tanto más lo ajustaba la cuerda. Tiró con todas sus fuerzas rebelando el cuerpo completo, tiró como loco, como bestia desaforada pero nada pudo hacer. Nada. Vio aparecer un jinete entre las sombras y sintió un golpe en la nuca. Y la noche. La noche espesa sin luna.
Iquín abrió los ojos de repente. Se despertó con un chorro de agua fría sobre la cara. Miró a su alrededor cómo los otros recibían el baño también y abrían los ojos confundidos. Se tranquilizó al comprobar que no estaba solo, que los otros hombres del pueblo —y fijándose bien casi podía asegurar que todos los cazadores estaban ahí— llenaban ese lugar extraño que se movía y hacía mucho ruido. Que, claro, cómo no se había dado cuenta enseguida, era uno de esos carros, que así les decían. Era un carro como los que atravesaban los caminos de los hombres claros. Los había visto cada vez que iba a Polko, el pueblo de más allá, donde vendía los cueros de serpientes. Pero nunca se había subido a uno y jamás había visto gente amontonada adentro. Gallinas a lo mejor, o mercancía, pero gente apretujada era cosa de no creer. ¿Cómo había llegado allí? Miró a Ucucha que estaba a su lado y le preguntó qué había pasado. Le preguntó y se puso furioso como cuando lo atrapó la cuerda gruesa, porque además recordó aquellos momentos. Ucucha mostró las manos y los tobillos sujetos con cadenas pesadas. Y entonces, justo ahí, Iquín supo que había sido cazado, que lo habían capturado, y esperó con vehemencia que no fuera para quitarle el cuero porque no se le ocurría ningún motivo para llevarse encerrado a todo un pueblo, a todos los hombres que habitaban el mundo del otro lado del Llano de la Sal.
“¿Qué ha pasado con nosotros?” y “¿adónde nos llevan?” eran las palabras que salían de las bocas resecas de aquellos hombres. Y eran solo preguntas las que salían porque nadie tenía una respuesta, ni siquiera una sospecha acerca de lo que había pasado. Al cabo de un tiempo, la confusión se hizo enojo y el enojo furia, porque aunque no había respuestas ciertas, las cadenas confirmaban una cacería. Y en esa cacería la condición de los cazadores de serpientes era, sin duda, la de presa. La furia de los hombres se volvió contra ellos mismos. Y hubo muchos tobillos heridos por grilletes. Y cadenas. Y gritos.
Un toldo enorme cubría el carro. No sabían qué pasaba allá afuera. Ya no podían ver a los captores. Tampoco podían soltar la rabia contra nada ni nadie visible. Y de a poco la ráfaga de furia se fue apagando y dio lugar a un silencio cruel. A la espera —y otra vez la espera vacía— de algún acontecimiento que les permitiera imaginar una esperanza de liberación.
El calor comenzaba a ser agobiante. El sudor de los cuerpos se mezclaba con otros vapores. La pestilencia crecía. El vaho subía lento, irrespirable, opresivo. Esa atmósfera tóxica comenzó a mostrar sus consecuencias y fue peor. Hubo vómitos, desvanecimientos y demás flojeras. En unas pocas horas, esos hombres de porte esbelto y mirada orgullosa quedaron despojados de toda dignidad. Hundidos en la inmundicia más horrorosa, tal, que ni las bestias lograrían reconocerse en unas condiciones semejantes.
Iquín sintió que el alma se le escapaba entre aquellos vapores putrefactos; que perdía toda fuerza y se le iba la capacidad de pensar. Sintió que se sumergía en un sueño extraño y distante. Cuánto tiempo transcurrió, así, adormecido y ausente, fue cosa ajena a su entendimiento. Tal vez durmió realmente o estuvo desvanecido. O lo que vino entonces no permaneció en su memoria. Iquín no podía saber del tiempo, más que como algo que lastimaba su cuerpo. Si hubiera podido detenerlo, si hubiera podido suspender esa existencia, habría escapado de esa única manera de sentirse vivo que era el dolor lacerante. Los golpes a cada salto del camino pedregoso, las llagas, la náusea. En algún momento creyó oír gritos de mujeres, casi sintió la voz de Yulca que lo nombraba, pero sus oídos ya no eran suyos, como no lo era su cuerpo, y ya no creía en nada que viera u oyera. Salvo en su propia queja por el tormento.
Sin embargo, en algún momento, todo se detuvo. La luz entró de golpe. El toldo cayó y otra vez el agua pegó sobre los cuerpos. Los captores tuvieron rostros y una voz maldita indicó quién mandaba allí, quién era el dueño de sus destinos. Iquín apenas conocía algunas palabras de las muchísimas que pronunciaban los hombres claros, pero pudo entender que a partir de ese momento las razones cobraban forma de látigo y cadenas. Y el hombre delgado, el de los ojos de serpiente, ese decidía tales razones.
Los hicieron bajar del carro enorme y los dejaron encadenados bajo unos árboles. Algunos cazadores de serpientes estaban demasiado débiles, hundidos aún en el desquicio. El aire fresco devolvía de a poco el pensamiento a los cuerpos, oreaba las llagas y reponía el aliento. En un momento aparecieron mujeres que repartieron agua para beber, pan y carne seca. Los que aún podían, comieron. Los que no, se desvanecieron en un sueño agitado y febril. Iquín miró y comió lentamente. Al cabo, llegaron otros carros. Traían gente del monte, como ellos. Labradores de la tierra, cazadores, habitantes del desierto o de las regiones de los ríos grandes. Y otros carros con mujeres. Mujeres oscuras. Mujeres desvanecidas por un viaje infernal, bien lo sabía él. Mujeres con la mirada vacía y triste. Como las de su pueblo, esas mujeres. De cabellos negros y manos hábiles. Como Yulca. Parecía… ¡Era Yulca! Y un grito de horror y alegría salió de la boca de Iquín. Un alarido del nombre como lamento. Llamándola. Despertándola tal vez. Había sido su voz la que oyó en el camino. Fue nomás su voz la que creyó inventada por los desvaríos de la fiebre. ¿Y ahora? ¿Cómo había sido cazada? ¿Habrían llegado los captores al caserío? ¿Su hijo también estaría allí? Un latigazo cerró su boca y dobló su cuerpo. Pero el grito había sido suficiente para atrapar la mirada de Yulca y de las otras mujeres del pueblo que ahora, ansiosas, buscaban a sus hombres entre la multitud encadenada.
Iquín sintió alegría y desesperación. Alegría de saber a Yulca cerca suyo y desesperación por la espantosa circunstancia que también a ella le tocaba vivir. Pero también sintió que tenía fuerzas. Que volvía la confianza en su cuerpo y en su pensamiento. Y miró a su alrededor. Entonces comprendió que eran muchos los cautivos y también tuvo confianza en los otros que, en ese preciso momento, despertaban.
La mirada de Iquín se encontró con la mirada de Yulca, y se vieron, y se sostuvieron. Se confirmaron a través de los muchos pasos de distancia y entre los montones de ojos que se encontraban.
El rastro de la serpiente © Laura Escudero, Ediciones SM, Buenos Aires, abril de 2011.
Animación realizada sobre la tapa del libro por elbirque.com.
Artículos relacionados:
Ficciones: Tres capítulos de Encuentro con Flo, de Laura Escudero.

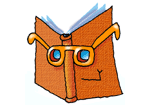
27/7/11 a las 12:30
muy bueno el cuento solo ke con gusto a poco kiero leerlo toooodooo me kedo la intriga y la esperanza de un final feliz…gracias por esta oportunidad
27/7/11 a las 17:35
Maravillosa e inquietante historia. Estupenda prosa: viva, delirante, visual…
¿Se podrá conseguir el libro en México?
¡Felicidades y enhorabuena!
Elena Dreser
28/7/11 a las 18:43
qué hermosa historia, no leí nada de la autora, pero estos capítulos son poesía. Ojalá puede acceder a ella en breve.
29/7/11 a las 10:46
a mi que me gusta escribir para niños,me pareció una obra muy interesane. posee un lenguaje enriquecedor y poético.
me gustaría acceder a la obra completa.felicitaciones a la autora
31/7/11 a las 13:25
Hola.
Leí los dos capítulos de «El rastro de la serpiente» y los relacioné, de inmediato, con la obra de Daniel Moyano.
10/8/11 a las 15:11
Me encanto la historia y espero poder terminar de leerla en breve. Felecitaciones para la autora.
11/3/12 a las 20:44
Una historia maravillosa!!! Digna de ser compartida con los chicos. Muy interesante y entretenida.
Otra recomendación: Encuentro con Flo… Hermosa…
9/4/12 a las 17:19
Hola, una consulta ¿Laura escudero tiene algun sitio web?
Muchas gracias
Valeria
9/4/12 a las 17:22
No que sepamos.
20/11/13 a las 21:13
Es un libro maravilloso!!!!! ^_^ con lo que se alcanzó a leer digo que es fantástico.