Cuatro capítulos de Octubre, un crimen, de Norma Huidobro
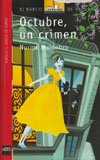 Reproducimos
los primeros capítulos de la novela Octubre, un crimen
de Norma Huidobro, obra
ganadora del 3º Premio de Literatura Infantil "El Barco de Vapor
2004" de Argentina que publicó Ediciones SM
en la Serie Roja de su colección El Barco de Vapor (Buenos Aires,
2004). Imaginaria agradece a Susana Aime y a Ana Lucía
Salgado, de Ediciones SM de Argentina, la autorización y las
facilidades proporcionadas para la reproducción de estos textos.
Reproducimos
los primeros capítulos de la novela Octubre, un crimen
de Norma Huidobro, obra
ganadora del 3º Premio de Literatura Infantil "El Barco de Vapor
2004" de Argentina que publicó Ediciones SM
en la Serie Roja de su colección El Barco de Vapor (Buenos Aires,
2004). Imaginaria agradece a Susana Aime y a Ana Lucía
Salgado, de Ediciones SM de Argentina, la autorización y las
facilidades proporcionadas para la reproducción de estos textos.
1
Fueron las flores del paraíso las que me hicieron pensar en el vestido. Las flores, su perfume, la noche, mi bronca. Soy adicta al perfume de las flores del paraíso. No lo puedo evitar, no quiero evitarlo; me quedo horas a la noche, asomada a la ventana de mi cuarto, oliendo el aire cargado y dulzón de los paraísos de mi vereda; vivo en un segundo piso y tengo las copas rebosantes de flores casi a la altura de mi nariz. Lástima que florezcan una sola vez al año: en octubre, nada más.
Yo estaba asomada a la ventana de mi habitación, pensando en el baile de disfraces que haría mi prima Ayelén. Una fiesta ridícula, con la ridícula de mi prima y las ridículas de sus amigas. Por supuesto que lo primero que dije fue que no iría. Es más, mi prima me invitó sabiendo de antemano que yo iba a decir que no. Sé muy bien que lo hizo porque su madre, hermana de mi madre, la obligó a que me invitara. La antipática Ayelén jamás me habría invitado si no hubiera mediado una imposición, y hasta una amenaza, de parte de mi tía. Ayelén y yo jamás nos llevamos bien. Pero esta vez a mi prima se le ocurría hacer una fiesta de disfraces, y yo estaba obligada a asistir porque, ya es hora de decirlo, al igual que su hermana, mi madre también creía en el sagrado deber de cumplir con la familia. Entonces, para evitar un conflicto más en casa, que a decir verdad ya teníamos bastantes, terminé aceptando.
Esa noche de octubre, mientras olía los paraísos y alimentaba la bronca hacia mi prima, me acordé de un vestido que tenía mamá cuando yo era chica; un vestido de verano que a mí me encantaba, de una tela estampada con florcitas celestes y rosadas como las del paraíso. Y al acordarme de ese vestido también me vino a la mente una casa que queda cerca del colegio, donde venden ropa antigua. Muchas veces, al pasar por ahí me quedo un rato mirando los vestidos, en su mayoría de las décadas del setenta, del sesenta y hasta del cincuenta. Así fue como se me ocurrió ir a esa casa en busca de un vestido para el baile. ¿Por qué no? Bien podría disfrazarme de chica de los sesenta, por ejemplo. Por supuesto que hubiera podido inventar un disfraz con lo que tenía en casa, pero yo me había empecinado en comprarme uno de esos vestidos, y como mamá quería mandarme a la fiesta a toda costa, seguramente no pondría demasiados reparos a mis gastos.
Al día siguiente, al salir del colegio, me fui derecho a ver la ropa. Estuve como dos horas probándome de todo. La dueña del negocio era muy simpática y sabía un montón de modas, de épocas, de estilos, de telas, y por cada vestido que me probaba me contaba una historia de lo más entretenida. Claro que con tanto entretenimiento me olvidé de que ese día me tocaba cocinar a mí; así que cuando volví a casa me esperaba una pelea con mis hermanos y después el sermón de mamá, que me llamó desde el trabajo para retarme por mi falta de responsabilidad, porque, como era lógico y previsible, mis hermanos ya la habían llamado antes para denunciar mi ausencia en la cocina. En fin, nada grave, de todos modos. La cosa terminó en que cada uno se hizo un sángüiche y reacomodamos los turnos de la cocina, o sea que al día siguiente otra vez me tocaba cocinar a mí.
Vuelvo al vestido. La señora del negocio insistía en que me llevara un atuendo completo de los sesenta que, la verdad, me quedaba muy bien, pero no terminaba de convencerme; el vestido era recto y corto, a cuadros, como un tablero de ajedrez en blanco y negro.
—Estilo Courrèges —me dijo la señora—. La última moda a mediados de los sesenta. Tenés que usarlo con esta cartera —y me dio una carterita negra, cuadrada y con manija cortita, realmente horrible—. Ah, y también tengo los zapatos —siguió la mujer, bajando una caja de un estante—. ¿Ves? Se usaban así, con el taco corto y ancho.
No, a pesar de que la señora insistía en que me quedaba "pintado" (eso dijo: "pintado"), a mí el atuendo Courrèges no terminaba de convencerme; así que seguí revolviendo hasta que encontré un vestido diferente, que me hizo recordar unas series viejísimas de la televisión, donde las chicas aparecían con vestidos fruncidos o tableados, largos hasta por abajo de la rodilla, y con zoquetes y zapatos sin taco. Tengo que decir, y no exagero, que ese vestido me impactó, aunque no puedo explicar por qué. No sé, yo sentí algo. Sentí que lo que tenía delante de mí era algo más que un vestido. Es raro, pero fue así. Después de todo, no tardaría mucho tiempo en comprobar que había motivos reales para que sintiera eso.
Me lo probé. No había dudas, era mi talle. Me vi rara, pero me gustó; a lo mejor fue por el color: el amarillo me encanta.
—Es de organza —me informó la dueña del negocio—. Mirá cuánta tela se usaba antes para hacer un vestido.
Y sí, tenía razón. Los frunces de la cintura caían en innumerables pliegues que se abrían mucho más abajo de la rodilla. Tomé el ruedo con las dos manos, de un costado y del otro, y levanté los brazos dejándolos paralelos al piso. Todavía sobraba tela como para levantarlos más. Mirándome al espejo recordé una foto de mamá y tía Luisa cuando eran chiquitas, tomadas del brazo y levantándose la punta del vestido; unos vestidos semejantes al que yo me estaba probando, con mangas farolito y moños en la cintura.—Es viejísimo —le dije a la vendedora.
—Década del cincuenta —me contestó con precisión—. Pero fijate que está perfecto —agregó, levantando parte del ruedo y acercándome la tela a los ojos—. La mujer que me lo vendió lo trajo con una funda y me dijo que así estuvo durante muchos años. Mandalo a la tintorería y te va a quedar como recién hecho.
Esa tarde, ni bien mamá volvió de trabajar le mostré el vestido. Le encantó, pero le agarró la nostalgia. Empezó a hablar de su infancia, de los abuelos, de cuando ella y tía Luisa iban a los cumpleaños de los amiguitos y tomaban chocolate; en fin, empezó a sacar cuentas y corrían los años como si nada, hasta que llegó a la conclusión de que cuando la dueña del vestido —la primera, porque ahora era mío— lo usaba, suponiendo que fuera una adolescente más o menos de mi edad, ella y tía Luisa tendrían cinco y seis años, respectivamente, o sea, la edad que tenían en la foto que yo recordé cuando vi el vestido por primera vez.
Bueno, después de la nostalgia, mamá volvió a ser la mujer práctica de todos los días, y apoyando el vestido contra su cuerpo y mirando hacia abajo con ojo experto, me dijo:
—Mmm, me parece que es muy largo. Probátelo, así vemos si hay que subirle el dobladillo.
Obedecí. Mamá me miró atentamente y llegó a la conclusión de que le sobraban unos cinco centímetros.
—Se usaban largos, pero no tanto —dijo—. Descosele el dobladillo que después de comer yo te lo coso.
Mamá no habló más, se fue a la cocina, prendió la radio y empezó con la comida. Yo busqué el costurero y me encerré en mi habitación. Extendí el vestido sobre la cama y empecé a cortar con mucho cuidado el delgado hilo que corría alrededor del amplísimo ruedo. Ya había descosido más o menos la mitad cuando descubrí la carta.
Al principio solo fue un papel, un papel doblado en cuatro. Después supe que era una carta. Por supuesto que me sorprendí. Me imagino que nadie que descosa un dobladillo espera encontrar algo en él. Y también me imagino que alguien que cose un dobladillo no tiene por qué meter ni un papel ni nada debajo del doblez de tela. A menos que... quiera esconderlo. Bueno, todo esto se me ocurrió cuando descubrí el papel doblado en cuatro. Y tenía razón: nadie mete un papel en el dobladillo de un vestido, a no ser que tenga un buen motivo.
Desdoblé el papel con la sensación de estar metiéndome en secretos ajenos. Estaba íntegramente escrito de un solo lado, con tinta azul muy clarita y letra chica y apretada. A juzgar por la tinta lavada, como borroneada, y por el color amarillento del papel, era fácil darse cuenta de que llevaba muchos años en el vestido, o por lo menos que hacía muchísimo tiempo que alguien lo había escrito. Esa fue la primera impresión que tuve: el tiempo, la cantidad de años que tenía ese papel escrito, y el misterio... Al sacar la carta del vestido sentí, y no exagero, un pozo profundo entre mis manos; un pozo hecho de años y de vaya a saber qué.
"22 de octubre de 1958", leí y casi me caigo. La carta era de la misma época que el vestido.
—*—
22 de octubre de 1958
Querida Malú:
Tengo miedo. Mis sospechas se confirmaron. Todo lo que te conté en mi carta anterior resultó cierto. Anoche subí a la terracita de la cúpula y los escuché. Hablaban del veneno, de las dosis, de que ya falta poco. No pude escuchar todo, ya sabés que es peligroso acercarse mucho a la ventana. Creo que me acerqué demasiado, casi me caigo. Pisé en falso, pero pude agarrarme del borde de la ventana. No sabés el miedo que tuve. Te juro que no subo más. Igual, ya no hace falta. Ahora sé todo.
Por favor, te pido otra vez que me ayudes. Hablá de nuevo con el doctor De Bilbao. Hoy mismo. Quiero que interne a papá. Tengo esperanzas de que lo salve. Pero tiene que venir, tiene que venir enseguida. Por favor, Malú, cuento con tu ayuda. No me abandones.
Tu amiga del alma,
Elena
P.D.: Sé muy bien que si papá muere, la siguiente seré yo.
—*—
Salí corriendo de mi habitación con la carta y se la mostré a mamá y también a Juanjo, mi hermano mayor, que acababa de llegar de la facultad. Los dos se interesaron inmediatamente y durante diez o quince minutos se pusieron a barajar hipótesis de lo más absurdas, hasta llegar a la conclusión de que la carta la había escrito la dueña de la casa donde compré el vestido, con el malsano propósito de crear una atmósfera de misterio, muy beneficiosa para su negocio. Por supuesto que no estuve de acuerdo, pero después llegó Javier, mi hermano menor, y con la única finalidad de llevarme la contra apoyó la hipótesis de mamá y Juanjo.
Finalmente, para completar el cuadro familiar, llegó papá y, tal como me imaginaba, estuvo de acuerdo con lo que sostenía la mayoría, o sea, la parte lógica y sensata de la familia. Así que ahí quedé yo como una "loca de telenovela", según palabras de Juanjo; "muy dada a la sensiblería", como dijo papá; "demasiado fantasiosa", según mamá y "siempre pensando en pelotudeces", textuales palabras del mismísimo Javier. En fin, guardé bien guardada la carta en el cajón de mi escritorio y me juré iniciar una pequeña investigación que me permitiera demostrar que tanto mi padre y mi madre como mis dos hermanos estaban absolutamente equivocados.
2
—¿Se acuerda de mí? La semana pasada le compré un vestido de la década del cincuenta...
La mujer levantó la cabeza de la maraña de papeles que tenía sobre el mostrador, se bajó los anteojos hasta la punta de la nariz y me miró.
—Claro que me acuerdo. Te llevaste el vestido amarillo de organza. Y lo querías para un baile. ¿Ya lo usaste?
—Todavía no. El baile es el sábado que viene. Ahora estoy muy ocupada con una monografía para Historia. Por eso vine a verla.
La mujer me pidió que me sentara y me escuchó con atención. Era de lo más amable. Yo había estado casi una semana entera elaborando un plan de acción para investigar lo de la carta, y los primeros pasos debía darlos necesariamente en el lugar donde había comprado el vestido. Eso sí, de ningún modo le iba a contar a la mujer lo de la carta. Con la experiencia que ya había tenido con mi familia, suficiente.
Lo que se me ocurrió no era para nada disparatado. Simplemente, dije que tenía que hacer una monografía para el colegio, que consistía en investigar la historia de algún objeto. Y a mí, por supuesto, se me había ocurrido rastrear nada menos que la historia del vestido. La mujer me miraba fascinada; me dijo que le parecía un trabajo interesantísimo y que me iba a ayudar en todo lo que pudiera.
—Lo que tengo que hacer es rastrear estos cuarenta y pico de años que tiene el vestido, yendo de adelante hacia atrás. Empiezo por usted, que me lo vendió, y termino con la primera dueña, la que se lo hizo en el cincuenta y ocho.
—¿Cómo sabés que fue en el cincuenta y ocho? —preguntó la mujer, mirándome con curiosidad.
Me mordí la lengua. Estuve a punto de meter la pata así porque sí. Le expliqué que mi mamá tenía una foto de cuando era chica, en la que aparecía con un vestido casi igual al que yo había comprado; y la foto era de 1958.
—Sí, más o menos debe ser ese el año. Tu mamá tendrá mi edad, por lo que veo. Yo también tenía vestidos así cuando era chica...
"Otra vez la nostalgia", pensé al ver que la mujer ponía la misma cara que puso mamá cuando le mostré el vestido.
—¿Usted dónde lo compró? —pregunté de repente, mientras sacaba de mi mochila un cuaderno y una lapicera, dispuesta a anotar cualquier cosa, importante o no, que me dijera la mujer.
—Aquí mismo. Me lo vino a ofrecer, junto con otras cosas, la hermana de una amiga mía que tenía una casa de antigüedades en San Isidro. El año pasado liquidó todo porque se fue a vivir a España.
—¿Había alguna otra cosa de la misma época del vestido? —pregunté, imaginando locamente no menos de media docena de vestidos más, todos con cartas escondidas en el dobladillo.
—No. Lo demás eran cortinas, manteles y una alfombra.
"¿Y ahora qué?", pensé. De ningún modo iba a permitir que ahí se terminara todo. Pero no me imaginaba cómo seguir. La única persona que podría darme una pista sobre el origen del vestido vivía en España... ¿Qué hacer? Me quedé con la mirada fija no sé dónde y la lapicera en el aire, sin saber cómo seguir. Y ahí nomás, como si me hubiera leído el pensamiento y haciéndose cargo de mis dudas, la mujer del negocio me dijo:
—A lo mejor, mi amiga te puede ayudar. Yo hasta aquí llegué. Más no te puedo decir porque no sé. Dejame tu teléfono, yo voy a hablar con ella y vemos qué se puede hacer.
Le agradecí y de paso exageré un poco con el tema de la monografía. Le dije que la profesora era muy exigente y que yo me tomaba el trabajo muy en serio, no solo por la nota, sino porque me encantaba la materia, y que ya había empezado a investigar los acontecimientos importantes de la década del cincuenta, y bla, bla, bla, bla, y que lo único que me faltaba era armar la historia particular del vestido, porque el trabajo era así: la historia del país por un lado y la particular del objeto elegido por el otro, y bla, bla, bla, y de golpe me callé porque escuché que en la radio anunciaban las noticias de la una; y ahí me acordé de que era martes y me tocaba cocinar a mí. Le dejé mi teléfono a la mujer y salí corriendo para casa.
Salchichas con ensalada de tomates no es un mal almuerzo, salvo que uno se hubiera hecho a la idea de que comería pollo con papas al horno. Y precisamente esa era la idea de mis hermanos, y también la mía, hasta que me di cuenta de la hora. En fin, comimos las salchichas y no hubo quejas a mamá, a cambio de que yo cocinara al día siguiente. Otra vez, cambio de turnos.
No dije nada, pero me sentí como me siento tantas veces: el salame del sángüiche. Juanjo de un lado, Javier del otro y yo en el medio. En fin, no le di más vueltas al asunto, acepté cocinar al otro día como pago por mi imperdonable atraso y por mi menos perdonable cambio de menú, y me dediqué a pensar en la carta y en su autora. No podía menos que imaginarme verdaderas telenovelas del estilo de las que yo solía mirar. ¿Qué habría sido de Elena? ¿Y su padre? ¿Se habría salvado? ¿Quién había tratado de envenenarlo? Preguntas, por supuesto, que de ningún modo podía contestar, aunque pensaba que en algún momento, como resultado de mi investigación, alguien me iba a responder.
Pero había algo que me obsesionaba todavía mucho más y era el hecho de que quizás esa carta nunca hubiera llegado a destino. ¿Quién la habría escondido? ¿Elena o Malú? Malú (qué nombre extraño) tal vez jamás recibió esa carta, y si no la recibió, nunca pudo haber hecho lo que le pedía Elena. Está bien que se hablaba de una carta anterior y se daba a entender que Malú ya había hablado con el médico, pero la urgencia de Elena por ver al médico otra vez para internar a su padre, esa desesperación por salvarlo... ¿Qué habría pasado? ¿Y la posdata? Elena decía que las mismas personas que estaban envenenando a su padre la matarían también a ella...
No, por más que le diera vueltas al asunto, jamás encontraría respuestas. Solo tenía mis fantasías. Y precisamente eso era lo que yo no quería. Ya estaba harta de ser la loca fantasiosa de la familia. Yo quería demostrar que esa carta, a pesar de los años transcurridos, era tan real como el almuerzo de todos los días. O por lo menos lo había sido. Y si había llegado a mis manos, tenía que hacer algo. La había recibido yo. La destinataria había sido Malú, sin dudas, pero ahora me llegaba a mí. Más de cuarenta años habían transcurrido desde que Elena la escribió, y la recibía yo. Por una de esas vueltas de la vida, Elena me mandaba una carta a mí. Y eso tenía que significar algo.
Por el momento, lo único que podía hacer era esperar que me llamara la dueña del negocio de ropa. Era la única forma de conectarme con la mujer de España. Si ella me averiguaba la dirección, yo podría escribirle para preguntarle cómo y dónde había conseguido el vestido. Otra cosa no podía hacer; así que, para no ser pesada, dejaría pasar dos o tres días y si no me llamaba, volvería otra vez al negocio.
Mientras tanto, llegó el sábado y ni noticias de la vendedora de ropa ni de su amiga ni de la hermana de la amiga. La verdad, mucho tiempo para pensar en eso no tuve. Mi única preocupación era el baile de mi prima. Y las amigas de mi prima. Y mi prima.
A las nueve en punto, yo ya estaba lista y resignada. Es decir, con el vestido puesto, los zoquetes, los zapatos de taco bajo, el pelo recogido en una cola de caballo con una cinta de terciopelo, y el ánimo por el piso, para decirlo de algún modo. Estaba dispuesta a aburrirme y a pelear solapadamente, es decir, a dar respuestas irónicas e hirientes cada vez que mi prima o alguna de sus amigas me hicieran una pregunta irónica e hiriente. Iba decidida a comer de todo para fomentar la envidia, pues sabía perfectamente que Ayelén y compañía seguían la moda de la flacura extrema y, por lo tanto, no comerían nada. Bueno, con todo este arsenal listo, ya estaba en condiciones de que papá me llevara en auto a la casa de mis tíos, en el barrio de Belgrano.
—¿A qué hora te vengo a buscar? —me preguntó papá, en la puerta del lujosísimo edificio de veinte pisos, con pileta de natación, solárium, cancha de tenis, sauna y vigilancia las veinticuatro horas del día.
—A las doce. En punto —remarqué.
—¿Como Cenicienta? —preguntó papá sonriendo, porque conoce y respeta mi antipatía por mi prima. Antipatía que él comparte aunque la vuelca hacia mi tío, que le resulta tan insoportable como a mí Ayelén.
—Como Cenicienta. Ni un minuto más. Mirá que después de las doce dejo de ser la dulce chica de los cincuenta y vuelvo a ser la odiosa Inés de siempre. Y eso quiere decir que me voy a agarrar de los pelos con Ayelén.
Papá se retiró con la carroza y me dejó en los jardines del palacio. Mientras subía los escalones hacia la puerta principal, noté que estaba relampagueando.
—¡Inés! ¡Viniste! ¡Qué alegría! —gritó Ayelén, falsa, refalsa, mientras me daba el más falso de los besos delante de mi tía, que también había salido a recibirme.
El grupito de amigas selectas —seis auténticas arpías que conozco a la perfección después de haber padecido todas las fiestas de cumpleaños de Ayelén, más comunión, confirmación, egreso del primario con medalla y diploma de honor celebrado en un salón de fiestas a todo lujo, y algún acontecimiento más que por fortuna debo haber olvidado— estaba presente en pleno. Obviamente, también las saludé.
—Me vas a disculpar, Inés —me dijo Tatiana, una de las arpías, ni bien mi tía salió de escena—, no entiendo tu disfraz... ¿Qué significa?
—No veo por qué tiene que significar algo —contesté con cara de asco—. Me parece que formulaste mal la pregunta. Simplemente, tendrías que haber dicho: "¿De qué te disfrazaste?".
—Bueno, me corrijo, entonces —me atajó Tatiana—. ¿Me podés decir de qué te disfrazaste, por favor?
—Me disfracé de chica de los cincuenta, es decir, de la década del cincuenta —aclaré, como si Tatiana fuera incapaz de comprender nada.
Decidí no esperar ninguna respuesta y me retiré dignamente hacia el otro extremo del living. Mi prima vive en un piso dieciocho, y si hay algo que a mí me fascina es mirar por las ventanas; y cuanto más alto, mejor. Seguía relampagueando.
3
No voy a decir demasiado de esa noche. Solamente que me aburrí, tal como sabía que iba a suceder. Según mamá, me aburrí porque fui decidida a aburrirme. Puede ser, pero yo sabía que las cosas no podían ser de otro modo. El conflicto con Ayelén viene de lejos. Entre ella y yo, un abismo.
Pero eso no importa, ahora. Vuelvo a la carta. El domingo me llamó la dueña del negocio donde compré el vestido. Me dijo que su amiga había hablado por teléfono con la hermana, que le había contado lo de mi monografía y que la mujer había sugerido que yo le mandara un fax, preguntándole lo que quisiera. ¿Un fax? ¿Y por qué no un mail? Bueno, parece que la mujer era un poco antigua. No insistí con lo del mail. Esa misma noche preparé las preguntas y al otro día mandé el fax a España. A mi familia, ni una palabra.
Todos los días, después de salir del colegio, pasaba por el locutorio a ver si habían recibido la respuesta. Prefería pasar yo y no que me llamaran a casa, por las dudas. Estaba decidida a que nadie se enterara de nada, por lo menos hasta que hubiera descubierto algo bien concreto. Mientras tanto, lo único que hacía era releer la carta todas las noches y convencerme cada vez más de que la verdadera destinataria era yo. Elena me había escrito a mí para que descubriera vaya a saber qué misterio. Ninguno en mi casa me iba a sacar esa idea de la cabeza.
El jueves llegó el fax. Lo retiré al mediodía y me fui a sentar en un banco de la plaza para leerlo tranquila.
—*—
Estimada Inés:
Paso a contestar las preguntas que me hiciste llegar. Espero que estas respuestas sean de utilidad para tu trabajo.
1. Compré el vestido en el ochenta y cuatro. Lo recuerdo muy bien porque fue la primera compra que hice yo sola para la casa de antigüedades de mi madre. Nunca pude venderlo. Varias veces estuve a punto de hacerlo, pero por un motivo u otro la persona interesada terminaba llevando un vestido diferente o, en el peor de los casos, nada.
2. Lo compré en un remate, en una casona del barrio de San Telmo.
3. No sé a quién perteneció. Solo sé que la casa se iba a vender y los dueños remataban todo lo que había dentro. Recuerdo a una señora muy elegante, que recorría la casa como si la conociera y cada tanto hablaba en voz baja con el rematador. En ese momento pensé que era la dueña.
Bueno, Inés, ojalá que lo que te conté te sirva. Si necesitás algo más, mandame otro fax.
Te saluda,
Alicia S. Gutiérrez
—*—
Eso era todo. Ni una palabra de Elena. Solamente la señora muy elegante que parecía la dueña de la casa. ¿Elena, quizá? Una mujer que fue adolescente en el cincuenta y ocho, en el ochenta y cuatro tiene que haber sido una señora, seguro; siempre y cuando hubiera seguido viva, desde luego... "¿Qué hacer?", me preguntaba con el fax en la mano, sentada en la plaza. "¿Tal vez buscar una casa con cúpula en San Telmo? Absurdo. Debe haber ochocientas mil, más o menos..." Lo irónico era que yo había vivido toda mi vida en San Telmo, y tal vez la casa de Elena estaba por ahí nomás y no lo sabía. Claro que en ese momento no tenía la menor idea de lo que podría haber hecho en el caso de que alguien me hubiera dicho con exactitud cuál era la casa. Tampoco me planteaba si después de cuarenta y pico de años era posible averiguar algo. Es que no se me ocurría pensar en las dificultades. Lo único que quería era encontrar la casa. Después vería qué hacer.
Entonces le mandé el segundo fax a Alicia Gutiérrez, pidiéndole que me contara cualquier cosa que recordara de la casa; por ejemplo, si tenía balcones, o quizá una cúpula... Esta vez tardó dos semanas en responder, pero la espera valió la pena.
La respuesta llegó por correo, un sábado a la mañana; me agarró desprevenida porque esperaba un fax. Y el que recibió la carta de manos del portero fue Javier. Menos mal que se me ocurrió algo para salir del paso, porque si no todavía lo tendría dando vueltas a mi alrededor tratando de averiguar quién y por qué me escribía. Le dije que Alicia era amiga por carta de una de mis compañeras del colegio y que quería cartearse con otras chicas argentinas, así que yo me había enganchado. Me dijo que mis compañeras y yo éramos de otro planeta y que la gente solo escribe cartas en las novelas; le dije que tenía razón y me fui volando a mi cuarto a leer la carta.
—*—
Querida Inés:
Disculpame la tardanza en contestar, pero estuve pensando mucho después de recibir tu fax, en el que me preguntabas si recordaba la casa. Es extraño, pero si no me hubieras preguntado por la cúpula, tal vez no habría recordado nada. Pasó mucho tiempo. Sin embargo, a veces basta una palabra, un olor, un sonido, no sé, algo aparentemente insignificante que de golpe nos pone un pedazo del pasado delante de los ojos. Eso me pasó cuando me preguntaste si la casa tenía una cúpula. Qué extraño. Bueno, te cuento. Ese día, como ya te he dicho, se remataba todo lo de la casa. Yo estaba muy interesada y muy ansiosa porque era la primera compra que haría sola, ya que siempre las había hecho mi madre. Era tanta mi ansiedad, que llegué dos horas antes. Imaginate, yo estaba sola, en un lugar desconocido para mí, ya que lo único que conocía de Buenos Aires era el centro (viví siempre en San Isidro y ese era mi mundo). Bueno, ¿qué podía hacer en esas dos horas? Lo primero que pensé fue buscar un bar. Miré para un lado y para otro, y no vi ninguno. Yo no quería alejarme demasiado porque tenía miedo de desorientarme y no saber volver o llegar tarde. Nunca fui buena para orientarme. Esto te lo digo para que entiendas lo que sigue. Ahí estaba yo, con dos horas para llenar de alguna manera, sin ningún bar a la vista y sin querer alejarme. Te aseguro que no tengo la menor idea del nombre de la calle donde estaba la casa. Sé que ocupaba toda una esquina, que era muy grande y tenía una cúpula o, mejor dicho, lo que yo pensé que era una cúpula; ahora te explico. Caminé una o dos cuadras, hacia lo que parecía un parque. Recuerdo que cuando pensaba dónde ir, miré en una dirección y vi muchas plantas, árboles y un portón de reja. Todo estaba al fondo de una de las calles. Caminé hacia allí y, al llegar, leí en una placa que estaba en la pared el nombre de un museo (no recuerdo qué museo). Bueno, ya tenía dónde pasar el tiempo. Entonces me di vuelta para ver la casa. Ya te dije, parecerá tonto, pero quería ubicarme bien, quería estar segura de que la casa estaba ahí nomás y al alcance de mis ojos. Y fue en ese momento, al mirarla antes de entrar al museo, cuando le presté atención a la cúpula. Tenía delante de mí otra perspectiva de la casa. La veía toda entera, con su cúpula incompleta: le faltaba el techo. Te juro que me llamó la atención. Como te darás cuenta, hablando con precisión, no se trataba de una cúpula. En realidad era una habitación redonda, como una torre, en la parte superior de la casa, sin el techo abovedado, que es lo que hace a la cúpula. Bueno, aunque no lo fuera, yo pensé que era una cúpula sin techo, y esto importa, porque fue esa la palabrita mágica que me hizo recordar todo. Sigo. Me quedé mirando la casa; tenía algo raro, entre melancólico y misterioso, con esa habitación redonda cortada al ras... Me dio un poco de vergüenza quedarme ahí parada, mirando hacia la calle; yo era un poco tímida por entonces. Bueno, entré al museo. No recuerdo su nombre, ya te dije. Sé que había muchas cosas de San Martín; me acuerdo, por ejemplo, de una réplica de su habitación de Boulogne-sur-Mer. También recuerdo grandes cuadros de batallas, trajes de la época colonial... Sé que el museo estaba en un parque que no me animé a recorrer porque tenía miedo de perderme y llegar tarde al remate. Al salir del museo, lo primero que vi fue la casa de la cúpula. Estaba ahí, derechito, a una o dos cuadras de la puerta del museo. Creeme, era imposible perderse; y tené en cuenta que soy un desastre para orientarme.
Bueno, Inés, aquí terminan mis recuerdos. Por lo menos, los más precisos. Ya te hablé de la mujer elegante que hablaba con el rematador y que supuse que era la dueña. También recuerdo una escalera de madera muy imponente, muy aristocrática, y nada más. Compré el vestido, algunas porcelanas y unos cubiertos de plata; creo que eso fue todo. El vestido lo compré porque me hizo acordar a los que yo usaba cuando era chica. Aquí termino, espero que te sirva de algo.
Mucha suerte con tu monografía.
Con un saludo cordial,
Alicia S. Gutiérrez
—*—
De no creer. Era más fácil de lo que había pensado. El museo no podía ser otro que el del Parque Lezama, o sea, el Museo Histórico Nacional. Lo conozco. Allí está la réplica de la habitación de San Martín en Boulogne-sur-Mer, tal como recordaba Alicia. Salí volando, por supuesto; aunque, como siempre, me apuré un poco. No era el mejor momento para salir de casa. Los sábados a la mañana estamos todos, cada uno con su tarea correspondiente. No tenemos a nadie que nos ayude, salvo una vez cada quince días, ocasión en que aparece la siempre bien esperada Teresita, quien después de seis horas de limpieza profunda deja la casa tan reluciente que da gusto verla. Lástima que tanta higiene dure tan poco. En fin, como Teresita no viene muy seguido, debemos repartirnos las tareas domésticas entre los cinco. Un poco cada uno, más unos que otros y, por uno de esos misterios de la vida, yo más que todos. Qué se le va a hacer. Ese sábado, a mí me tocaba limpiar el baño y a Juanjo ir al mercado. Podría haber esperado tranquilamente hasta la tarde y salir sin tener que dar explicaciones a nadie; pero no aguanté y le cambié a Juanjo el baño por el mercado. Él aceptó, pero con una condición: que el lunes cocinara yo en su lugar, ya que consideraba que la limpieza del baño era más trabajosa que ir al mercado. Acepté, a pesar de que el martes tendría que cocinar otra vez, porque ese día me tocaba a mí. "De nuevo el salame del sángüiche", pensé, pero no me importó. Agarré la bolsa de los mandados y volé.
El mercado queda a dos cuadras de casa, y el Parque Lezama, a seis. Caminé hasta Defensa, que es la calle del museo, y por ahí seguí hasta el cruce con Caseros, que es donde está el portón de reja del que hablaba Alicia. Más que caminar, corrí; cuando llegué a la puerta subí un escalón, mirando hacia el museo, después me di vuelta de golpe y miré hacia Caseros, dando la espalda a la puerta del museo. Ahí estaba, a una cuadra. ¿Cómo no verla? Una cuadra más allá, en una esquina. Una cúpula cortada al ras. Una torre. Una cúpula sin techo o como se llame. Una habitación redonda en la parte superior de la casa, sin cúpula. No sé. Pero ahí estaba. Una casa vieja, como casi todas las del barrio, en la esquina de Caseros y Bolívar, a unas siete u ocho cuadras de mi propia casa. Así la había visto Alicia y así la veía yo. Me quedé unos minutos parada, tratando de imaginar a Elena trepada a una de las ventanas. ¿Cómo habría hecho? No se veían balcones ni salientes. Seguramente, la terracita de la que Elena hablaba en su carta estaría en la parte de atrás. Llegué a la esquina de Bolívar y me paré en la vereda de enfrente, en diagonal a la casa. No podía dejar de pensar en Elena, trepada a la torre, espiando por una de las ventanas. De solo pensarlo, me daba vértigo. La casa era de tres pisos más la torre. Pisos altos, desde luego, porque era una casa muy antigua. Y también deteriorada. Parecía abandonada. Al lado de la puerta se veía un cartel. Crucé para leerlo. "Danza jazz, flamenco, gimnasia modeladora." Pensé que si se me ocurría investigar en la casa, podría anotarme en las clases de baile. Pero la idea no me convencía demasiado. Lo que yo tenía que averiguar no estaba adentro. Yo necesitaba que alguien me contara qué había pasado con la gente que vivió allí a fines de la década del cincuenta. Y en la casa no quedaba nadie de esa época; la habían vendido, habían rematado sus muebles, todo. No había nada que buscar en ella. ¿Y afuera? ¿Por dónde empezar? ¿A quién preguntar? Tal vez a algún vecino viejo que recordara algo de aquellos tiempos. ¿Quién? ¿Y cómo encontrarlo? La gente se muda; se muere. ¿Qué hacer? Volví a cruzar y me fui caminando por Bolívar, pensando que lo mejor iba a ser cortar por un rato el rollo que tenía en la cabeza, ir al mercado y volver pronto a casa, porque mamá estaba esperando el pescado para hacer la comida. Caminé una cuadra y al llegar a Brasil me di vuelta de golpe. Ahí estaba otra vez la torre con Elena colgada de una de las ventanas. Doblé por Brasil hacia Defensa. Quería evitar la tentación de darme vuelta otra vez. Me concentré en el mercado, el pescado, las verduras, la fruta, mamá, el almuerzo, Juanjo, que seguramente ya habría terminado de limpiar el baño y estaría libre de tareas domésticas hasta el almuerzo del jueves... y en mí, pensé en mí, que ni siquiera había pisado el mercado y ya faltaba poco para el mediodía, y tendría que hacer la cola para comprar el pescado, y otra más para la verdura y la fruta... Y también cocinar el lunes y también el martes... Y como tantas otras veces, volví a sentirme el salame del sángüiche.
4
Si hay una materia que odio, es Matemática. Tuve que dar examen en diciembre. Para colmo, en casa ni siquiera me dieron la oportunidad de prepararme con un profesor particular.
—El profesor lo tenés en casa —me dijo mamá—. Juanjo sabe mucho. ¿Para qué vamos a pagar clases particulares?
—Juanjo no tiene paciencia —protesté.
—Vos tampoco —dijo mamá—. Pero eso se soluciona con un poco de buena voluntad de parte de cada uno. Y no se hable más del asunto.
Y no se habló más del asunto. Es que ante argumento tan razonable, no quedaba nada por decir. Además, el año anterior había pasado exactamente lo mismo. La cosa fue más o menos así: Juanjo me explicaba, yo no entendía, él se enojaba y me gritaba, yo me enojaba y le gritaba, nos peleábamos, estábamos el resto del día sin hablarnos, llegaba mamá y Juanjo le hablaba mal de mí, yo me defendía hablando mal de él, mamá me retaba, yo me enojaba con ella... y así durante diez días. Por suerte, zafé con un seis y se terminó la tortura.
Pero esta vez fue diferente. Diferente y peor. No solo tuve que soportar al sabihondo de mi hermano mayor, sino también al genio de mi hermano menor. Javier es decididamente insoportable. Tiene un año menos que yo y sabe más. Sabe tanto como Juanjo. La verdad, y no pienso reconocerlo delante de él, es que Javier es brillante en Matemática. El problema consiste en que le gusta molestarme. Y cómo. En fin, esta vez tuve que aguantar a los dos. Empezaba Juanjo a explicarme, yo no entendía, él se enojaba, nos peleábamos, venía Javier, me explicaba gritando, yo no entendía y gritaba, él se enojaba, yo me enojaba, nos peleábamos, llegaba mamá, los dos le iban con las quejas, mamá me retaba y... finalmente volví a zafar con seis. Listo. Se terminó.
Bueno, es de imaginar que, con todo esto, mucho tiempo para ocuparme de la investigación no tuve. Noviembre se me fue volando. A los profesores siempre se les ocurre tomar todas las pruebas juntas. Y con la cuestión de Matemática, voló también parte de diciembre. Pero una vez que me saqué la maldita materia de encima, quedé con tiempo disponible para ocuparme del asunto.
Ya sabía cuál era la casa de Elena. Pero, ¿quién iba a decirme qué había pasado allí en el cincuenta y ocho? Pensé, y creo que cualquiera en mi lugar hubiera pensado lo mismo, que lo único que podía hacerse era preguntar a los vecinos. Y allá fui, un lunes por la mañana; eso sí, tuve que cambiar de verso. Las clases ya habían terminado y no podía seguir con el cuento de la monografía.
—Buenos días, señor —saludé al hombre que baldeaba la vereda del restaurant situado exactamente enfrente de la casa de Elena.
—Buen día... —me contestó, dejando quieta la escoba justo a tiempo para no salpicarme.
—Colaboro en una revista y estoy haciendo una investigación sobre el barrio, es decir, sobre cómo era el barrio antes, hace más o menos cuarenta años, un poco más —el hombre me miraba con ganas de seguir baldeando— en la década del
cincuenta... Eso. Estamos tratando de reconstruir esa época, barrio por barrio...
—¿Y yo qué puedo hacer? —preguntó él, empezando a barrer otra vez.
—Bueno, a lo mejor usted recuerda algo —dije y me corrí para que no me salpicara.
—No, yo no —afirmó, dejando otra vez quieta la escoba—. Hace cuarenta años yo era muy chico y además no vivía en este barrio.
—¿Y no conoce a nadie que me pueda dar una mano?
—A ver... —se quedó pensativo, usando la escoba como punto de apoyo—. Allá enfrente vive una señora muy viejita. A lo mejor te puede ayudar. Que yo sepa, vivió siempre ahí.
Fui, por supuesto. La señora vivía arriba del mercadito de la esquina que hace diagonal con la casa de Elena. Era la dueña de toda la esquina y le alquilaba el local a un vecino. Todo esto me lo contó el hombre del restaurant.
Bueno, hice exactamente lo mismo que había hecho antes: entré, saludé a la única persona que se encontraba a la vista, me presenté como colaboradora de una revista interesada en el pasado de los barrios de Buenos Aires y le pregunté por la señora que vivía arriba, aclarando que me enviaba el señor del restaurant de enfrente.
—La señora es muy viejita —me dijo el hombre, mientras colgaba una ristra de chorizos en un gancho, sobre el mostrador—, no sé si podrá atenderte.
—Por favor, son algunas preguntas, nada más. Como se imaginará, todas las personas que me pueden dar alguna información son... de edad avanzada —y ni bien dije estas últimas palabras, me sentí tonta por no haberme animado a decir "viejas".
—Está bien —dijo el hombre, no de muy buena gana—. Esperá un momento —y caminando unos pasos hacia el fondo, gritó—: ¡Ameeeliaaa...! ¡Decile a doña Anita que la buscan!
Amelia apareció enseguida, como si hubiera estado esperando que la llamaran.
—¿Quién la busca? —preguntó mirándome a mí, con cara de desconfianza.
Largué el verso de un tirón, sonreí y me quedé aguardando una respuesta. Todo lo que conseguí fue una especie de bufido y un gesto de impaciencia. La mujer se fue y yo me quedé esperando. No sé qué, pero me quedé esperando. El hombre ni me miraba; envolvía huevos en papel de diario, sobre el mostrador. En un rincón dormía un gato negro. Un ventilador de techo daba unas vueltas lentas y monótonas, dejando oír una especie de ronroneo sordo y lento también. Amelia volvió, tan desconfiada e impaciente como antes.
—Doña Anita va a bajar, dice que la esperes.
Me senté en un banco, al lado de un cajón de cebollas, dispuesta a esperar todo el tiempo que doña Anita quisiera. Y por suerte no fue mucho.
—¿Quién me busca? —escuché una voz a mis espaldas. La voz era suave, débil, quebradiza.
Ahí estaba doña Anita, como una rama larga, seca y fina a punto de partirse; el pelo blanco y hablando casi como si rezara. La saludé y le cedí el banco.
—Así que la historia del barrio... Qué bien —murmuró apenas.
Hablé, hablé y hablé. Por un momento, me pareció que la estaba aturdiendo. Se veía tan frágil... Pensé que podía caerse del banco, empujada por el viento de mis palabras. Yo sabía muy bien lo que tenía que decir, había ensayado bastante. Pero también fui agregando cosas que me iban saliendo en el momento. Le dije que ya había averiguado cómo era el Parque Lezama hace cincuenta años, cuando había peces de colores en las fuentes y rosales en los canteros. Hice hincapié en el interés que tenía por las casas, tan antiguas, con tanta personalidad. ¿No conocería ella, por casualidad, la historia de alguna de las casas de la cuadra? ¿Por qué no cerraba los ojos y viajaba en el tiempo unos cuarenta o cincuenta años atrás...? Doña Anita sonreía, cansada, y a medida que yo hablaba los ojos se le iban lejos, lejos. Doña Anita recordaba, claro. El hombre seguía envolviendo huevos en el mostrador. Amelia cortaba fiambre y cada tanto me echaba una mirada entre curiosa y desconfiada. Doña Anita cerró los ojos. Yo dejé de hablar y tomé aire; un suspiro largo. Solo se oía el zumbido tenue de la cortadora de fiambre, el crujir del papel de diario al plegarse sobre los huevos y el ronroneo del ventilador.
—Hay una historia muy triste... —rezó doña Anita—. No sé si te servirá.
—Sí, me sirve —me apuré a contestar, mientras le acercaba el grabador—. Me sirve todo. Cuénteme, por favor.
Otra pausa. Doña Anita volvió a cerrar los ojos, los abrió, levantó un brazo esquelético y tembloroso y señaló la esquina de enfrente. La casa de enfrente, en diagonal. Volví a suspirar largo, largo, esta vez de ansiedad.
—Esa casa, fue en esa casa. Hace más de cuarenta años ya. Qué tragedia, pobre Elenita... Tan linda, tan joven... Tendría más o menos tu edad —dijo, apartando los ojos de la casa para fijarlos en mí—. Se mató, ¿sabés? Estaba muy mal, pobrecita, mal de la cabeza... Sufrió mucho en la vida... Primero perdió a la madre, cuando era muy chica. Después, el padre se volvió a casar con una mujer muy linda, más joven que él. Pero Elenita nunca la quiso. Y después... después el padre se enfermó... se puso muy mal. Elenita lo cuidaba noche y día, nunca se separaba de su lado. Imaginate, era lo único que le quedaba. No tenía hermanos. Era ella solita. Tenía miedo de perderlo, pobre chica... Pero don Emilio se puso cada vez peor. Y al final se murió. Elenita no lo soportó. Estuvo días enteros encerrada en su habitación sin hablar con nadie. No quería comer... Hasta que... bueno, parece que se volvió loca, pobre ángel... Eso es lo que dijeron, y tiene que haber sido así, porque para hacer lo que hizo... ¡Criatura de Dios! ¡Subió a la torre y se tiró! En el barrio no lo podíamos creer...
A esta altura del relato, doña Anita tenía otra vez los ojos fijos en la esquina de enfrente.
—Se tiró de la torre... —repetí, mirando yo también hacia la esquina—. ¿Y después qué pasó?
—La viuda se quedó un tiempo más en la casa con el hermano, que le hacía compañía. Era una buena mujer...
—Y antes de que Elena y el padre murieran, ¿el hermano ya vivía con ellos?
—Estaba siempre, pero no sé si vivía en la casa...
—Hábleme de Elena. ¿Qué recuerda de ella? ¿Cómo era?
—Era una chica linda, pero muy triste. No salía casi nunca. Don Emilio era un hombre muy difícil. Quería tener a todos bajo su dominio. Muy buena persona, muy recto, pero demasiado severo. Su primera esposa, la mamá de Elena, charlaba conmigo de vez en cuando, acá en el negocio. En esa época teníamos un almacén con mi marido. Lo atendíamos los dos. Y cuando ella venía a comprar (pocas veces, porque casi siempre venía la mucama) charlaba un ratito conmigo. Entonces me contaba algunas cosas. Se quejaba de que a don Emilio no le gustaba salir. Se iban todo el verano de vacaciones, pero el resto del año se lo pasaban metidos en la casa...
—¿Y Elena también venía a comprar al almacén?
—Cuando era chiquita venía con la mamá y se quedaba a jugar con mi hija. Las dos tenían la misma edad. Pero después, cuando la pobre señora murió, Elenita no vino más. Don Emilio no la dejaba. Ellos siempre fueron muy ricos. Elena iba a un colegio carísimo. No, don Emilio no la dejaba...
—¿Y su hija se acuerda de Elena?
—No sé. Se acordará, tal vez... —dijo, mirándome con unos ojos tan tristes que pensé que se iba a poner a llorar. Yo me pregunté si no habría metido la pata al preguntarle por la hija, pero ella siguió hablando—. Mi hija vive en Francia. Viene una vez por año...
—¿Me puede decir algo más de la familia de Elena? —pregunté, tratando de rescatarla del recuerdo de la hija.
—No... No... Pasó tanto tiempo...
—¿La casa la vendieron?
—Sí, pero después de muchos años. Estuvo vacía un tiempo largo... Cuando se cayó la cúpula, vino el hermano... Pero a la viuda no la vi...
—¿Cuando se cayó la cúpula...? —repetí, intrigadísima.
—Sí. Esa torre que ves ahora —me dijo, levantándose del banco y caminando hacia la puerta—, antes tenía una cúpula. Era hermosa. ¡Qué casa! ¡Qué lujo...! Bueno, como te decía —siguió doña Anita, más animada—, una noche hubo una tormenta terrible. No sé muy bien cuándo fue, pero sé que ya no vivía nadie en la casa. Y a la mañana, cuando nos levantamos, la cúpula ya no estaba. Se había roto toda. Creo que cayó un rayo. Seguramente estaba en muy malas condiciones; después de la muerte de don Emilio, nunca hicieron arreglos... La cuestión es que desde ese día la torre quedó sin cúpula; así como la ves ahora. Parece que alguien le avisó a la viuda, porque unos días después apareció el hermano. Vino con unos albañiles que arreglaron el techo de la torre y ahí terminó todo.
Y, al parecer, ahí terminaban también los recuerdos de doña Anita, porque dio media vuelta y le pidió a Amelia que la acompañara arriba. Después, sonriendo dulcemente, me dijo:
—Espero que cuando se publique la nota me traigas la revista.
—Sí, por supuesto. Vamos a tener que esperar un poquito, porque la revista es nueva. Esta nota es para el primer número. A lo mejor, dentro de dos o tres meses... —inventé, mientras trataba de pensar en cómo conseguir que me dijera algo más.
—Bueno, bueno. Me voy porque estoy cansada. Disculpame. Igual, más no puedo decirte... Mi memoria no anda del todo bien... Lástima que no viniste la semana pasada. A lo mejor te encontrabas con Amparito. Ella sí que sabe muchas cosas...
—¿Amparito...?
—Sí, la mucama de la casa. Vivió muchos años con la familia de Elenita...
—¿Y viene a visitarla? —pregunté, decidida a revolver cielo y tierra con tal de encontrar a Amparito.
—Sí, cada tanto. Es muy buena persona. Tan atenta...
—¿Vive por acá?
—Sí, bastante cerca. En el Rawson.
—¿En el hospital?
—Sí. Ahí hay un asilo de ancianos, un hogar... Amparito trabaja y vive ahí. Le dieron una habitación para ella sola. Está contenta, la pobre. Imaginate si tuviera que pagar un alquiler... ¿adónde iría? Es jubilada...
—La voy a ir a visitar —y juré que lo haría—. ¿Qué apellido tiene?
—No me acuerdo... Pero no importa. Allá la conocen todos. Vos preguntá por Amparo. Mejor, por Amparito. No creo que haya otra...
 Norma
Huidobro
Norma
Huidobro
vive en Buenos Aires; es profesora en Letras, trabajó como profesora en la escuela media y actualmente es correctora y redactora de textos infantiles. Fue finalista del Premio Norma/Fundalectura 2000 con su novela ¿Quién conoce a Greta Garbo?, y tiene publicada en el Grupo Editorial Norma otra novela policial, El sospechoso se viste de negro, que obtuvo una "mención honorífica" del Concurso Literario A la Orilla del Viento 1999 del Fondo de Cultura Económica de México. En el año 2001 resultó ganadora en la categoría infantil de la IV Edición del Premio ¡Leer es Vivir!, organizado por el Grupo Everest en colaboración con el Ayuntamiento de León, con su libro Los cuentos del abuelo Florián (o 4 fábulas al revés).
Artículos relacionados:
Eventos: Resultado del 1º Premio de Literatura Infantil "El Barco de Vapor" 2002 (Argentina)
Eventos: Resultado del 2º Premio de Literatura Infantil "El Barco de Vapor" 2003 (Argentina)
Eventos: Resultado del 3º Premio de Literatura Infantil "El Barco de Vapor" 2004 (Argentina).
Eventos: Bases del 4º Premio de Literatura Infantil "El Barco de Vapor" 2005 (Argentina)

