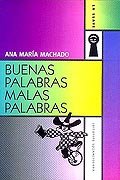|
|
Ana María Machado
- Datos biográficos
- Entrevista, por Ninfa Parreiras
- Bibliografía en castellano
- "Buenas y malas palabras en los cuentos para niños", por Ana María Machado
- Dos links: un artículo y una entrevista
Buenas y malas palabras en los cuentos para niños
por Ana María Machado
Por definición, literatura es el arte de las palabras. Pero pocos géneros literarios tienen lectores tan conscientes del poder mágico que poseen las palabras como la literatura infantil y juvenil. Salvo en ese género, muy raro es el lector capaz de acreditar que un conjunto de palabras tiene poderes para mover parte de una montaña, transformar una piedra en una puerta y revelar tesoros incalculables en su interior —como ocurre con el "Ábrete, Sésamo", en el cuento de Alí Babá y los cuarenta ladrones—. O acreditar que otra expresión pueda hacer que una olla empiece, solita, a cocinar delicias sin fuego debajo ni comida por dentro y, a pesar de eso, al fin pueda matar el hambre de multitudes e, incluso, inundar de comida todo un pueblo si alguien no logra decir las palabras exactas que hagan cesar el fenómeno.
En otro cuento, es el aprendiz de hechicero quien se ve en una situación parecida —sabe las palabras para empezar el sortilegio y no sabe qué decir para terminarlo—. En otros, son otras formas de conjuros y encantamientos, que atrapan o liberan, que hacen que una mesa se cubra de alimento, que un burro descoma monedas o que un bastón golpee a quien no sabe qué decirle. Y están las palabras mágicas de las hadas y de los magos, de las brujas y de los duendes, o sea, un inmenso repertorio de lenguaje actuante, que cambia el desarrollo mismo del cuento. Los cuentos populares están llenos de ejemplos de esa tradición, y no es por casualidad que los niños se apropiaron de ellos y los adoptaron como suyos.
Además, todo el folclore infantil, generalmente como manifestación de cultura oral pasada de una generación a otra, revela de parte de los niños una necesidad de expresar sus emociones básicas (como todo folclore, de todo grupo). Una de esas necesidades es el intento de comprender y, si es posible, controlar el mundo. O, al menos, sentirse como si uno lo controlara. Una de las maneras de hacerlo es por medio de las palabras. Por eso, para los niños, las palabras son mágicas. Como describió Martha Wolfenstein en su clásico Children's Humour.
"El niño cree que cuando aprende los nombres de las personas y las cosas, gana un poder maravilloso sobre ellas. Cuando llama a una persona por el nombre, ¿no es verdad que esa persona aparece y viene a su encuentro? Cuando dice el nombre de una cosa, ¿no se la dan inmediatamente?"
Recuérdese la opinión de filósofos y educadores, subrayando que, según el principio de que la ontogénesis repite la filogénesis, el desarrollo del niño repite las distintas etapas de la evolución humana, desde un punto en que el mundo social era muy pequeño y limitado, bastando una comunicación pre-verbal, hasta el punto en que el desarrollo del grupo social, que se apoyó en el lenguaje, traspasa los límites de la familia y comprende la tribu. Ese momento corresponde a la aparición de la literatura oral, con fórmulas encantatorias, mitos, rituales, rimas, poemas cantados, juegos con fórmulas de repetición, etcétera.
En su libro Don't Tell the Grown-Ups - Subversive Children's Literature, Alison Lurie desarrolla un poco más esa idea, y describe cómo funciona el proceso que atribuye poder mágico a la palabra. Dice ella:
"Imagínese un bebé en el punto de aprender a hablar. Toda su vida, hasta ese momento, ha sido inarticulada. Si quiere algo, lo único que pude hacer es gritar, llorar, o decir —Uh, uh, uh—. Entonces, de repente, de alguna manera, se le revela el propósito del lenguaje. Y, en seguida, después de lo que debe ser una lucha tremenda, el poder del discurso. Aunque todos hemos experimentado eso, es difícil imaginar ahora la excitación inmensa del poder que debemos haber sentido la primera vez que hemos dicho 'Mamá" o "Galleta" y hemos visto que aparecía lo que deseábamos. Sin duda, es de esa experiencia que viene el poder de las palabras mágicas y de los conjuros en los cuentos de hadas."
Estoy enteramente de acuerdo con ella. Y sabemos todos que los cuentos de hadas son los ejemplos más evidentes de esa creencia en el poder concreto (y concretizante, materializante) de las palabras excluyéndose la Biblia, por supuesto, que nos afirma que en el principio era el Verbo. Y que el Verbo era Dios.
Una de las colecciones de cuentos de hadas más celebrados, la de Perrault, incluye un cuento que ilustra como pocos ese poder de la palabra que llamé materializante, el poder de nombrar y, con eso, hacer existir. Precisamente el cuento que se llama "Las hadas" Se trata de dos hermanas, una buena y solidaria, otra mala y egoísta, a quienes les ocurren destinos contrarios según sus actitudes con una viejecita pobre que les pide agua. Lo que nos importa acá es el ejemplo de la materialización de las calidades morales de cada una: al final del cuento, por obra de la vieja (que, en realidad, era un hada), para cada palabra que dice la hermana buena, salen de su boca flores, perlas y diamantes, mientras a cada palabra de la otra hermana le sale de la boca una serpiente o un sapo. Es difícil crear una imaginería más elocuente y directa para distinguir buenas y malas palabras en un cuento para niños.
Pero, además, como las palabras se presentan con tanto poder, es inevitable que exciten la curiosidad del niño y despierten sus reflexiones sobre ellas, sus especulaciones intelectuales. Probablemente, en la raíz del descubrimiento de una voluntad (o vocación) de escribir, está esa fascinación, ese gusto por tratar a las palabras como juguetes inagotables. Por lo menos, puedo garantizar que a mí me ocurrió eso. Los críticos señalan que ésa es una de las características más salientes de mis libros, y reconozco que tienen toda razón. Escribir, para mí, es explorar palabras, antes que nada. De esa exploración nacen los personajes, los escenarios donde se mueven, las situaciones que viven. De la misma manera, los libros que más me gustan son los que tienen afinidades con esa visión.
Uno de los clásicos contemporáneos que me encanta conpletamente y no me canso de leer y releer, es Winny de Puh, del inglés A. A. Milne. Con mucha ironía, el personaje que se presenta como un Oso de Muy Poco Cerebro enfrenta a todas las palabras difíciles del mundo de los adultos, sin tenerles miedo. Así que consigue ir con su amigo Porquete a cazar un Pelifante y es capaz de tratar a las palabras de una manera muy especial. Por ejemplo, cuando su amigo líyoo pierde su rabo, el osito recurre al Búho, el "sabio" del bosque. Y éste le dice:
"—Bueno, (...) el procedimiento acostumbrado en tales casos es como sigue...
"—¿Qué quiere decir eso de Padecimiento Constipado o Talegazos? —preguntó Puh—. Yo soy un Oso de Poco Cerebro y las palabras muy largas me dan dolor de cabeza.
"—Quiere decir Lo Que Hay Que Hacer.
"—Ah, bueno, si sólo quiere decir eso, no me importa —dijo Puh humildemente.
"—Lo que hay que hacer es lo siguiente: primero llenar de afiches el Bosque y luego...
"—Un momento —dijo Puh levantando la mano—. ¿Qué has dicho de llenar el Bosque? Como has estornudado, no te he entendido bien.
"—Yo no he estornudado.
"—Sí, Búho, has estornudado.
"—Perdona, Puh, pero no es verdad. No se puede estornudar sin uno saberlo.
"—Y no se puede saber sin uno haber estornudado.
"—Lo que yo he dicho es: "Primero Llenar de Afiches el Bos..."
"—Ya has vuelto a estornudar —dijo Puh con tristeza."
En otra ocasión, hacen todos una expedición —o una expodición, como dicen— al Polo Norte, que nadie sabe dónde es, ni qué es. Hasta que, por casualidad, Puh encuentra un largo palo que utiliza para sacar del río al pobre burrito líyoo que se cayó en el agua y, después de mirarlo con atención, Christopher Robin le dice "con solemnidad".
"—Puh (...), la Expedición ha terminado. Has encontrado el Palo Norte" (1)
Todas esas situaciones están muy de acuerdo con el universo del niño, donde
las palabras existen por sí mismas y desarrollan vida propia. 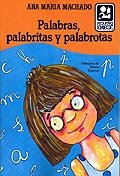 Cuando
me pidieron que hablara hoy sobre el tema, me dijeron que era debido a mi libro
Palabras, palabritas y palabrotas. (2) Un libro que,
para mí, no era sobre palabras, sino sobre otras cosas. Sólo cuando ya estaba
listo, y yo le buscaba un título, se me ocurrió darle ése, porque me di cuenta
de la importancia que en él tenía la exploración del lenguaje. Pero, en realidad,
eso no fue intencional. Y si hablo un poco ahora de cómo se fue desarrollando
ese texto en mi trabajo, es para compartir con ustedes un poco de los misterios
de la creación literaria.
Cuando
me pidieron que hablara hoy sobre el tema, me dijeron que era debido a mi libro
Palabras, palabritas y palabrotas. (2) Un libro que,
para mí, no era sobre palabras, sino sobre otras cosas. Sólo cuando ya estaba
listo, y yo le buscaba un título, se me ocurrió darle ése, porque me di cuenta
de la importancia que en él tenía la exploración del lenguaje. Pero, en realidad,
eso no fue intencional. Y si hablo un poco ahora de cómo se fue desarrollando
ese texto en mi trabajo, es para compartir con ustedes un poco de los misterios
de la creación literaria.
Soy la primera de nueve hermanos. Ocho veces vi a mi mamá embarazada, preparando pañales, cuna, ropitas para alguien que iba a llegar y atraer toda su atención, como si yo no bastara. Hoy día, mis hermanos y hermanas son mis amigos más íntimos y no consigo imaginar mi vida sin ellos. Pero en algún rincón de mi memoria está el recuerdo de una mezcla de sentimientos complejos que yo tenía de esos momentos. Celos, por supuesto, antes de todo. Pero, además, hambre de más amor, miedo de perder a mi madre, una cierta vergüenza de su sexualidad evidente, culpa por no sentir el entusiasmo que debería, tanta cosa... Sin embargo, yo me sentía sola y quería amigos. Antes que naciera mi primer hermano, cuando yo tenía tres años, mi compañero de juegos era una amiga invisible —indicio de que me sentía sola— que me seguía para todas partes, con quien yo compartía todo y de quien nunca más hablé desde que mi hermano nació.
Pero a finales de los años setenta, cuando yo vivía divorciada, con mis dos hijos del primer matrimonio, y mi ex marido contó que iba a ser padre otra vez, la primer reacción de mi hijo Pedro (entonces con unos siete años) fue decir:
—Se va a llamar Cusfosfós —Cuchuflito.
Y durante meses, sólo se refería así a su futuro hermanito, imaginando varias situaciones ridículas para ese nombre ridículo. No era un amigo imaginario, sino un exorcismo. Que le sirvió muy bien, pues después que el bebé nació, se hicieron muy amigos. Pero, en la ocasión, me dejó perpleja. Yo no sabía qué hacer. Le hablaba mucho y me di cuenta de que, en realidad, esa palabra que él había inventado de un instante a otro estaba sustituyendo unas cuantas malas palabras que él quería decir, no al hermanito, sino a nosotros, adultos (padre y madre que nos divorciáramos, madrastra que desposara a su papá), pero sabía que no debía decirlas porque éramos adultos. Entonces, creó una palabra mágica, aparentemente dirigida a un futuro niño. Al mismo tiempo, decía palabrotas, o malas palabras, todo el tiempo, en todas las situaciones. Se me ocurrió hacer un cuento con eso y con el recuerdo de mis propios sentimientos de hermana en mi niñez. Por algunos meses, hablamos de todo eso —del cuento, de mí, de la niña que inventé como personaje, de las palabras tabúes—. Y, al fin, todo era motivo de risa.
Después de pasado el episodio, trabajé el texto de manera más literaria. Me encantó el juego de jamás escribir una sola mala palabra y, sin embargo, lograr que los lectores las leyeran, en un acto literario mágico, llamados a crear, a ver lo que no está. Fue divertido hacer esa experiencia. Y resultó en un cuento liberador y subversivo, como me parece que debe ser la literatura.
Porque, en realidad, toda palabra en un contexto literario puede ser mágica, romper cadenas, hacer volar. Y no hay ninguna razón para que, en cuentos para niños, uno olvide ese poder del lenguaje.
Notas
-
De la traducción de Isabel Gortazar para Ediciones Altea, Madrid, 1985.
-
Editado en Buenos Aires por Emecé, 1987. (Traducción de Rosa S. Corgatelli.)
Trabajo presentado en el I Congreso Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, Montevideo, Uruguay, junio de 1994.
Texto extraído, con autorización de los editores, del libro Buenas palabras, malas palabras, de Ana María Machado. Buenos Aires, Sudamericana, 1998. Colección La Llave.
Artículos relacionados:
Ganadores del Premio Hans Christian Andersen 2000
Reseña de libros: Buenas palabras, malas palabras, de Ana María Machado